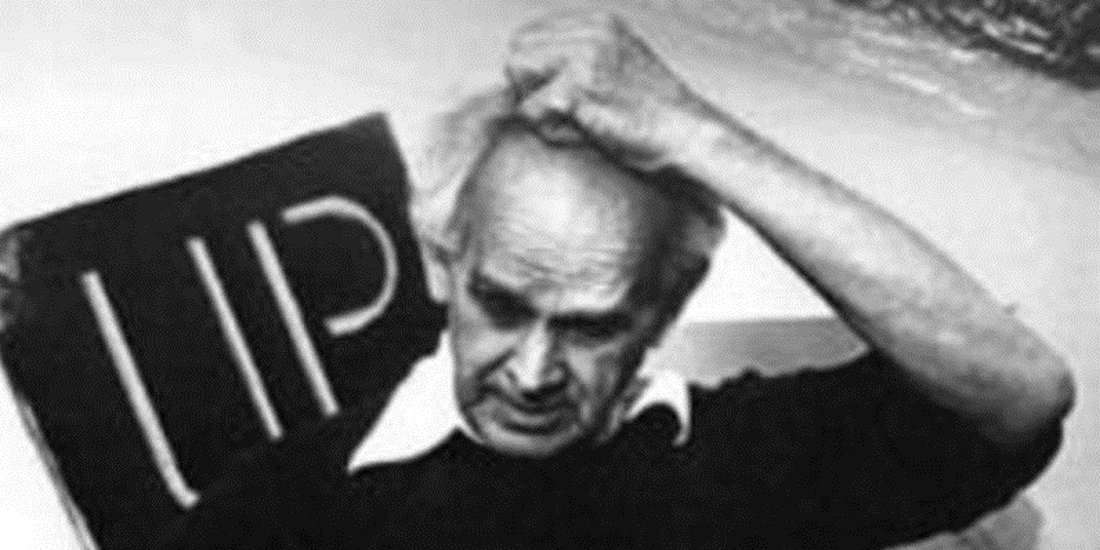
La mayoría de las cualidades lánguidas y apáticas del arte actual pueden atribuirse a su esfuerzo por salirse fuera de la tradición mientras que a su vez sigue, irracionalmente, ajustado a sus límites, manteniéndose en la misma inercia de gema, propia de una antigua y densa obra maestra europea.
El arte pictórico avanzado ha sobrellevado desde hace tiempo esta agotada noción de obra maestra, alejándose desde sus condiciones estrechas hacia una improvisación suicida, mezquina, omnívora y sin ambición, moviéndose hacia ninguna y todas partes; y como parte del mismo escenario, rindiendo estricta pleitesía al borde del cuadro y a la valiosa naturaleza de cada centímetro del espacio disponible. Un ejemplo clásico de esta inercia es la pintura de Cézanne: en sus trabajos íntimos sobre los bosques alrededor de Aix en Provenza: unas pocas manchas de excitación hormigueante ocurren cuando él mordisquea lo que llama su “pequeña sensación”, la variación de un tronco, la competencia infinitesimal de colores complementarios en el acento luminoso de una pared de granja. Lo que queda de cada óleo es una amalgama taponeada entre peso-densidad-estructura-pulido asociada a la grandilocuente obra maestra. En tanto se apartaba de la visión única y personal que le interesaba, su pintura se volvió críptica y cerrada: un asunto de equilibrio de curvas para composiciones comprimidas, laminando el color, trabajando la pintura en el borde. Cézanne irónicamente dejó un testimonio íntimo de su sombrío trabajo final a través de acuarelas terriblemente honestas, un ocasional óleo sin terminar (el rosado retrato de su esposa en un patio soleado y con hojas), donde renunció a todo menos a su fascinación por la mancha con interacciones diminutas.
La idea del arte como un cuerpo trabajoso de límites bien definidos, tanto lógicos como mágicos, se posiciona fuertemente por sobre el talento de cada pintor moderno, desde Motherwell a Andy Warhol. La voz privada de Motherwell (el drama excitante en espacios que se mezclan entre formas ambivalentes, la sensualidad aromática que surge de esparcir pequeñas capas de fríos, colores artificiosamente clichés y hedonistas) se ve inevitablemente arruinada al tener que diluir estos pequeños placeres en trabajos a gran escala. Propulsados con fuerza a volver constantemente a emprendimientos no valorados (llenando formas vastas en forma de huevo, organizando un rectángulo de tres metros con sus esquinas vacías sugiriendo estepas siberianas en los días más helados del año), Motherwell termina con cantidades pasmosas de grandeza enyesada, en una composición excesiva y pintada de modo cuestionable, de forma que los contornos delicados y eléctricos parecen ser solo el relleno de una sedimentada materia interior. El placer provocado por cada figura del arte pictórico (las formas incisivas de De Kooning; el apego de Warhol a la linealidad y al tono ilustrador; el brío obsesivo de James Dine, que rellena de punta a cabo una forma estilizada con un color mezquino) es usualmente despilfarrado en provecho de la continuidad y armonía, implicadas en la construcción de una obra maestra. La pintura, la escultura, el ensamblaje se vuelven una producción inflada artificialmente con una técnica sobre-madura chillando de preciosismo, fama, y ambición; lejos, en su interior, están las pequeñas almohadas que sostienen la firma del artista, ahora vuelta un manierismo mediante la cháchara lujuriosa, artificio requerido hoy día para combinar la estética con los componentes del Gran Arte tradicional.
Las películas han sido siempre suspicazmente adictas a las tendencias del arte termita. El buen trabajo usualmente aflora cuando los creadores (Laurel y Hardy, el equipo de Howard Hawks y William Faulkner operando sobre la primera mitad de la novela The Big Sleep de Raymond Chandler) parecen no tener ambiciones hacia la cultura del oropel, pero están envueltas en un tipo de emprendimiento de castores despilfarradores que no es de ningún lado y no sirve para nada. Un hecho peculiar sobre el arte termita/lombriz solitaria/musgoso es que siempre avanza devorando sus propios límites, y, no deja nada a su paso más que huellas de su actividad ansiosa, trabajosa y descuidada.
La descripción más inclusiva del arte es aquella que, como las termitas, encuentra su camino a través de murallas de particularización, sin ningún signo de que el artista tenga en mente nada más que el hecho de fagocitar los límites inmediatos de su propio arte, y transformar esos límites en condiciones del siguiente logro. Laurel y Hardy, de hecho, en algunos de sus más febriles y divertidas películas, como Hog Wild (1930), contribuyen a ello con finas parodias de los hombres que leyeron todos los libros disponibles de “Cómo ser exitoso”; pero cuando les toca aplicar ese conocimiento, se transforman instintivamente con un comportamiento termita.

Una de las buenas representaciones termita (el confuso vaquero de John Wayne en el escenario irreal de un ciudad habitada por pálidas repeticiones de actores cuya principal característica es el empolvado maquillaje) ocurre en la película de John Ford, El hombre que mató a Liberty Valance (1962). Anteriores y mejores filmes de John Ford habían sido arruinados por una inmutable y solemne personalidad irlandesa que se expresa a través de actuaciones declamatorias, siluetas de jinetes alrededor de una montaña recortada detrás de un ocaso, y repeticiones, donde grandes cuerpos son amasados en conjunto con una rítmica curvatura de una composición tipo Rosa Bonheur. Aquí, la actuación de Wayne está infectada de cierto espíritu vago, sentado a horcajadas, haciendo un amargo y burlón gesto, contrapunto a la pálida y neutral vida del film detrás de él. En una ciudad de Arizona -que es demasiado plácida, donde los cactus fueron plantados la noche anterior y los nostálgicos actores de reparto participan de una borrachera generalizada, cobarde y voraz- Wayne es el actor termita que se ubica solo en una zona diminuta del presente, mordisqueándolo con un compromiso profesional y un sentido informal, sentado en una silla apoyada contra el muro, ojeando a un flagelante y sobreactuado Lee Marvin. Cuando se mueve al ritmo de una lombriz solitaria, Wayne deja una huella que solo tiene pedacitos de actuación inteligente en un contexto intimista –una cara arrugada llena de amargura, celos, un gran cuerpo que holgazanea lujuriosamente–, habiéndose formado largamente con los rudos juegos jugados por viejos vaqueros como John Ford.
Los mejores ejemplos de arte termita aparecen fuera de las películas, donde el foco de la cultura no es evidente, de ese modo el artesano puede ser malhumorado, derrochador, tercamente comprometido, empeñado en quebrar su arte sin importar qué viene a continuación. La columna ocasional en un periódico de un especialista trabajólico cautivado por un evento excitante (Joe Alsop y Ted Lewis durante una elección presidencial), o un técnico pelotero reactivado durante un fuera de juego que muestra en el escenario a sus villanos favoritos (Dick Young); la producción de TV The Iceman Cometh, con sus grandes ejemplos de una actuación frenética y holgazana de Myron McCormack, Jason Robards et al; las últimas novelas de detectives de Ross Macdonald y de la verbosidad hormigueante sobriamente centrada en los hechos de Raymond Chandler compilada años atrás en un desapercibido libro que es un fino ejemplo de criticismo popular; el debate televisivo de Wiliam Buckley, antes de que renunciara a sus habilidades de contraataque tangenciales y se echara a volar como las hojas de una hélice por diferentes tópicos, como las (des)venturas de Ole Miss de James Meredith.
En el cine, el arte no-termita está demasiado al mando de guionistas y directores como para permitir al omnívoro artista termita que se arrastre por más de un par de escenas. Incluso el trabajo vaquero de Wayne se debilita en un duelo a pistolas que se ve estresado por el enfoque de ángulos de cámara conflictivos, juegos de luz y sombra, que ritualizan movimientos y posturas. En la película La soledad del corredor de fondo (Tony Richardson, 1962), el guionista (Alan Sillitoe) siente que los fragmentos de una carrera delictiva deben ser unificados en una historia convencional. El diseño que Silitoe establece –un armado con forma de rueda donde cada parte se muestra como una memoria experimentada en una carrera de prácticas– lleva a la repetición de las escenas de un joven corriendo. Incluso una estrella individual variopinta –como Peter Snell– tuvo problemas para hacer valer estas carreras de práctica dentro de una temporalidad cinéfila, aun cuando el tono barato de una trompeta de Jazz pseudo Bunny Berigan suena transversalmente en la película, sobrepasando el aburrimiento neutral de esas vueltas alrededor de una vibrante campiña inglesa.
Las obras maestras del arte, reminiscencias de los humidificadores esmaltados de tabaco y ponis de madera, comprados hace décadas en subastas de “elefantes blancos” 1NdE: “Elefante blanco”: Se refiere a objetos en desuso, puestos en venta tipo “cachivache”, por lo general, un objeto usado que ha pasado de moda. El uso otorgado vincula esto a artificio e inutilidad, también puede ser referido a un objeto aparatoso que retrasa o interrumpe, un trasto inútil, han venido a dominar las sobrepobladas artes de la televisión y el cine. Los tres pecados del arte elefante blanco (1) enmarcan la acción con un esquema general, (2) instalan cada acontecimiento, personaje y situación en un friso de continuidades y (3) toman cada pulgada de la pantalla y del filme como una zona potencial de una creatividad premiable.
Réquiem para un luchador (Ralph Nelson, 1962) está tan incrustada en una técnica preciosista que solo una escena –una oficina de empleos con un luchador casi analfabeto (Anthony Quinn) cayendo en las manos de un agente imposiblemente amable– puede ser actuada por el tipo andrajoso de Quinn de una forma prescindible, mientras gatea utilizando una precisa compenetración y una total inmersión en la actuación. La película La noche (1961) de Antonioni, es un buen ejemplo nocivo del uso de la continuidad, desde su escena inaugural con un noble crítico en estado terminal que es visitado por dos queridos amigos. La escena fluye bien, pero el director lleva a la trama a una extensión agonizante, avergonzando al espectador con un diálogo sobre la condición del arte que es inmaduro y unidimensional, entretejiendo una toma virtuosa desde un helicóptero para rellenar el tiempo del intervalo, continuando con una escena de efectismo tristón interpretada por Moreau y Mastroianni afuera de un hospital y, finalmente, varias tomas después, una risible conversación póstuma entre Moreau y Mastroianni retratando el “significado” del crítico como amigo, así como una serie de detalles desorientadores sobre el pobre tipo. Las películas de Tony Richardson, adoradas por sus patrones teatrales, son insuperables ejemplos del pecado del encuadre, encajando una acción con una noble idea o efectos de cámara tomados del Gran Arte.
En las películas de Richardson (Un sabor de miel (1961), La soledad del corredor de fondo), un toque de dirección natural en el espacio doméstico involucrando a perdedores es el plato principal (incluso el ambiente de las habitaciones blanquecinas de Richardson parece estar luchando con la onda andrajosa que infesta a los personajes jóvenes o viejos de este autor). Desde el gusto “tibio” por los materiales de la dirección, un paciente confuso guiado por un atribulado policía que no escatima en los detalles hasta detenerse perezosamente en ellos, Richardson puede montar su acto sedentario de relojería en casi cualquier escena –en la noche, en frente de la ventanilla de una iluminada tienda de departamentos, o un coche de tren con dos pares de amantes adolescentes acomodándose con un animalismo sorpresivo y estimulado. La habilidad de Richardson para darle al espectador la sensación de estar ahí, con parsimonia, llega a su cúlmine en los hogares, departamentos y talleres de arte, aquí se transforma en un vecino académico de Walker Evans, llevando el ojo del espectador a rieles invisibles, maderas gastadas, a sentimientos inclementes espiados a través de pequeños ojos de buey, logrando, incluso, ocasionalmente, hacer que una habitación parezca tomar forma a medida que introduce en ella a un detective mofletudo o a una chica expectante en busca de su primer arriendo. En una escena de cocina con un niño ladrón y un detective andrajoso acosándose el uno al otro irritantemente, el talento de Richardson para revelaciones angulares desarma la escena sin apuntar a un subrayado prácticamente habitual ; inquietando a través de diferentes tipos de materiales de desecho, ambienta con una fina mascarada a dos desagradables oponentes peleándose entre sí, en una situación que es una de las primeras en dar vuelta la intención de la película mostrando la existencia dura y agonizante bajo la lluvia y la nieve.

La habilidad de Richardson con los incidentes arraigados en lo vital está, no obstante, invariablemente unida a su capacidad de trampear instalando un amistoso bozal alrededor del cuello de una escena, dándole a la imagen un patrón que sugiere un humor práctico, hábil y garantizado. Sus importantes estrellas (desde Richard Burton hasta Tom Courtenay) caen en emociones parodiadas y giros estudiados, lo que sugiere que están cautivos de una secuencia esmaltada a través de actos de un vodevil: la puntería de Rita Tushingham sobre el cañón de una pistola en un parque de diversiones (locación tradicional para desplegar tipos humanos que están más cerca del arado que de la tarjeta de biblioteca), tiene una configuración cómica y familiar donde intervienen mandíbulas y cejas que tienen la alegría e incluso, casi siempre, el tamaño de un hueso de dinosaurio. Otra finura de Richardson tomada de los “objetos de arte” (Dubuffet, Larry Rivers, Dick Tracy) consiste en disponer una red de efectos dañinos para probar que sus personajes están mal puestos en la vida. Tom Courtenay (el último chico enojado en La soledad del corredor de fondo) es arrastrado por este culto, denigrado, transformándose en un derviche en danza de San Vitus, centrando el efecto en los músculos de su mandíbula y sus párpados. Cuando Richardson galvaniza a sus vagabundos con vistosos peinados y una forma de caminar sobre tacos altos de modo que cada taco parece tener un tamaño diferente y se ven desmoronarse sobre un suelo gastado, sus facciones se ven crecientemente elegantes y cautivantes (los peores gestos: ojos enojados que sugieren el vacío de las órbitas en las tiras cómicas de Orphan Annie). La mayoría de sus actores se ven en bancarrota, increíblemente desgastados, a pesar de que hay un actor simpático, un amigote regordete en La soledad del corredor de fondo, que reconfigura casi todos los actos de un modo termita en un estado de gracia. El artista de paquete Richardson tiene otros recursos como hacer correr escenas simultáneas como un hermoso cuaderno de viajes, poniendo un símbolo cósmico alrededor de una travesía que incidentalmente aplasta a Michael Redgrave, un maestro en el fantástico brinco de lanzar a una comunidad de reformatorio entera a una agitación extrema en torno a una única carrera.
El denominador común de todas estas trabajosas estratagemas es, realmente, la necesidad del director y del guionista de sobre-familiarizar al público con la película que está viendo: el explotar cada personaje y situación con un microscopio familiar que llene de detalles reconocibles a partir de una compasión sensibilera. Realmente, esta sobre- familiarización está al servicio de reconciliar estos supuestos enemigos de siempre, el arte de la academia y de la publicidad.
Un ejemplar de Arte Elefante Blanco, particularmente la virtud que tiene para la crítica devoradora de llenar cada poro del trabajo con el oropel, el estilo del destello y la vivacidad creativa, son las películas de Francois Truffaut Disparen sobre el pianista (1960) y Jules y Jim (1962), dos máquinas moledoras de carne de perpetuo movimiento servidas por un Rube Goldberg francés, dejado atrás en los artificios obvios de Réquiem para un luchador e incluso la más pulcra e incisiva, con tintes periodísticos, Los 400 golpes (1959).
El mensaje velado de Truffaut, apegado a su fanatismo por Henry Miller, y que aparece en la trama del espionaje adolescente a una pareja de amantes (la inolvidable imagen cándida de los chicos oliendo el sillón de bicicleta después de que la chica se baja de ella, en un modo típico del arte pornográfico voyerista) es un tipo de retroceso desde el crecimiento y la maduración, en el cual los involucrados retroceden a su infancia. El suicidio se transforma en juego, las casas parecen juguetes de muñecas -risa, muerte, apagar un incendio- todo parece reducirse a una inocencia irreal de mitos infantiles. La real inocencia de Jules y Jim está en el guión, que depende de que el espectador comparta la misma mirada adolescente a una sexualidad retorcida que está implícita en las prácticas arteras y viciosas que se dan entre dos hombres y una chica.
Las historias de Truffaut -donde todas las mujeres son villanas, el profesor es visto con los ojos de un escolar llorón, todos los héroes son increíblemente inocentes, incomprensiblemente perseguidos- y sus personajes, expresan la sensación de estar pegados a una banda elástica, aunque él realiza un amago de imitación de las películas de la década del treinta con su libertad lineal y sus virajes independientes. Desde Los 400 golpes hacia adelante, sus películas están atadas y abochornadas por la decisión sobre aquello de lo que se va a tratar la película. Esta resolución convierte a los personajes y los incidentes en marionetas planas y tiritonas (400 golpes, Mischief Makers) como en un cómic del Ratón Mickey que logra movimiento cuando las páginas se pasan rápidamente. Este enfoque elimina toda tensión o desafío, y más que todo, cualquier sentido de que la película localice una forma autónoma.
Jules y Jim, el único film de Truffaut que parece tener un deslizamiento, es también caricaturesco pero de una forma decorosa y suspendida. De nuevo, la mayor parte de los efectos visuales son una ilustración para el género de la narrativa sentimental. La intención de Truffaut de hacer sus películas fluida y comprensiblemente, las estruja de toda complejidad y reduce sus escenas a fragmentos de pornografía. Como cuando alguien enuncia solo la frase final de un conocido chiste cochino. Tan desmotivado es el juego infantil entre las camas de los amantes que conduce a una sensación de interminable picardía. ¿Por qué toma ella repentinamente un arma? ¿Por qué conduce ella un coche para desbarrancarse en un puente? (Los villanos necesitan ser castigados). Etc.

Jules y Jim, parece haber sido filmada a través de un telón que ha filtrado todo excepto la seca vivacidad de Truffaut con los diálogos y su chisporroteada y diminuta sensibilidad. Probablemente el punto culmine en esta película bobalicona sea la tarde lánguida en un chalét con Jeanne Moreau seduciendo a sus dos amantes con el fondo de una interminable canción folk. La lírica de Truffaut, un patrón de nimiedades vivaces que supuestamente exhiben la sofisticación de autor, proporciona la mayor fricción de las escenas, junto con una concentración idiota en detalles sin importancia de caras o incluso muebles (al punto en que una mecedora sin movimiento se transforma en un sustituto impresionante de la psicología). El punto es ese, desprovista de esta vivacidad sin sentido, las escenas se vacían de tensión, dramática o psicológica.
El hastío que hace aflorar Truffaut -sin decir nada de la irritación- proviene de sus peculiares métodos para deshidratar toda la vida que pudieran contener las escenas (¿películas instantáneas?). Gracias a su apego por destilar la luminosidad y por el tipo de tomas largas que mantienen sus actores a treinta pasos, especialmente con mal clima, no son sólo las personas las que son borradas; la propia escena parece evaporarse del límite de la pantalla. Junto con su poder de evaporación y desaparición, la imaginería de Truffaut se ve limitada a los desplazamientos (carreras en el campo, caminatas por París, etc.) y las escenas y diálogos, donde las voces, descorporeizadas y parecidas al piar estrafalario del Cerdito Porky de Mel Blanc, se hacen cargo del efecto disolvente. El sistema de Truffaut sostiene el arte a una distancia sin ninguna muscularidad real o propulsión que fije a la película. En la medida en que el espectador se inclina para agarrar el film, este se escapa como una cometa liberada.
La especialidad de Antonioni, el efecto del movimiento de un juego de ajedrez, se resuelve hacia una dirección autocrática que roba al actor de su poder de motivación así como de todo su carácter. Un documentalista de corazón y alguien que frecuentemente se parece tanto a Paul Klee como a un Fred Zinnemann cool -diestramente culto e “intelectual” en su fase más temprana de Acto de violencia (1948)- Antonioni obtiene su efecto extraño ahí donde hay claridad en su gusto por el arte chic manierista que se resuelve en una pantalla vidriosa y vía un movimiento lateral da la sensación de personas aplastadas contra rayas o dividida por verticales y horizontales; su incapacidad de manejar las relaciones interpersonales transforma a las muchedumbres en olas rígidas, a los amantes en apéndices solitarios, colgando rígidamente el uno del otro y ocasionalmente juntándose como planchas metálicas que se golpean, pero rara vez dando el efecto de estar en comunión.
En su máxima expresión, transforma la letanía mental en un efecto de miseria moderna, soledad, y añoranza culposa. A menudo parece que esos detalles, un gesto, una esposa irónica que traza círculos en el aire con su dedo mientras un pensamiento se mueve circularmente en su cerebro, se corroe por la soledad. Una banda de pop jazz que toca en una fiesta de millonario se transforma en el no intencionado centro de La noche, anudando ahí el concepto de la película –una vasta fiesta interminable. Antonioni arma este combo como si fuera un desorden pestilente excretado en el prado de una enorme propiedad. Hace su película inhalar y exhalar, vislumbrando a la banda que hace sonar la misma música inmodificable y kitsch- estúpidamente inmóvil, totalmente indiferente a la fiesta que fluye alrededor de la música. La toma más melosa es una de Jeanne Moreau haciendo elocuentes intentos con sus sombríos, alienados ojos y boca, y un paso de baile, como intento de compenetración y amistad con los músicos. La máscara facial de Moreau, una firma de los actores de Antonioni, parece a punto de quebrarse de tanto esfuerzo repentino desinhibido.
La cualidad o defecto que reúne a cada uno de estos artistas divergentes como Antonioni, Truffaut, Richardson es el miedo, el miedo a la vida potencial, a la rudeza, al exceso de una película. Emparejado con sus sacralizados acopios de autocuidado y conocimiento de la historia de la película, su miedo destella una incesante lucidez. En los films de Truffaut, esta lucidez se muestra como una seca y titubeante frivolidad. En las películas de Antonioni su plasticidad perentoria situado en la apariencia de sus películas, sus patrones lineales, se imponen en la obscuridad del propio fondo sentimental del autor, la necesidad de extender en una delgadez mural interminable, sus principales patrones.

Lo absurdo de La noche y La aventura (1960) es que confirman que su director es un excéntrico auténticamente interesante que no reconoce esta verdad. Su talento está hecho para estudios microscópicos de milimétrica excentricidad, tal como los de Paul Klee, de personajes y cosas que pegotean lo grotesco en un fondo social opresivo. A diferencia de Klee, que permanece limitado y por eso casi evade la afectación, la aspiración de Antonioni es pinchar al observador en la pared y pegarle con toallas mojadas de arte y significado. En algún momento de La Noche, la insatisfecha esposa, tomando el paseo patentado por el director a través de un continente de escenografía, se detiene en un terreno de escombros para arrancar un gran trozo de metal oxidado. Este acercamiento icónico a la desolación minúscula, es probablemente el cliché más remozado de la fotografía, pero Antonioni, para mantener a sus historias y acontecimientos moviéndose como si fueran grandes novelas de contenido significativo, nunca deja de arrojar su puñetazo de fin de semana. Aparece con un ejercicio actoral intensamente interesante de una chica ninfómana, al borde de su razón, termina intentando violar al héroe andrajoso; esto es un gran acontecimiento, particularmente los primeros cinco minutos de una película. Antonioni amplifica a esta chica aterrorizada y su moño de pelo desordenado claveteándola en la típica composición de “parche de curita”. La chica, como un delgado animal atormentado, se recorta en contra la larga raya horizontal de la muralla blanca. Es una imagen pretensiosamente hermosa que minimiza el efecto desgarrador de la escena.
Cualquiera sea el tema enunciado en estas películas, lo que domina de un modo tácito es que el negocio del cine termina en el museo de arte o su parodia. El mejor ejemplo de este desencanto es el anacronismo soso de Jules y Jim, Billy Budd (Peter Ustinov, 1962), Dos semanas en otra ciudad (Vincente Minelli, 1962). Parecen haber sido abducidas en el presente de un pasado que se ha vuelto inútil. Este abismo entre los reflejos del elefante blanco y las actuaciones termita se deja ver en una inercia y en una ajustada actitud de defensa que permea la actuación de Mickey Rooney en Réquiem para un luchador, Julie Harris en el mismo film, y los escombros de una iglesia desértica sin vestigios de espiritualidad en La aventura. Esas escenas y actores parecen imperturbables y faltos de todo impulso vital de aquellas emociones que se supone debieran de animarlos, como indigentes intentando pasar el frío al calor de una estufa a carbón anticuada. Este abismo de inercia parece testificar que el Pasado de las películas artísticas afianzadas, acabadas, se ha vuelto ininteligible para el nivel de representación contemporánea, incluso de aquellos que vivieron durante su período de relevancia.
Ciudadano Kane, en 1941, anticipaba por varios años el cambio crucial de la vida de las películas desde el antiguo flujo de historia naturalista, exponiendo el iceberg de significados ocultos. Ahora, la revolución iniciada por el excitante, aunque sobreactuada película de Orson Welles, alcanzó su culminación en la década del cincuenta, y ha seguido su curso que ha sido superado por una nueva técnica cinematográfica que aparece como un feo arbusto en medio de películas que son preponderantemente viejas joyas. Curiosamente, la película que comienza esta ruptura es de mediados de los cincuenta, semeja en su superficie ser tan tradicional como Avaricia (Erich von Stroheim, 1924). La película Vivir (1952) de Kurosawa es una revelación referencial que sugiere un nuevo enfoque autocentrado. Resume mucho de aquello a lo que apunta el arte termita: una inmersión de lombriz en una área pequeña sin destino o fijación, y sobre todo, la concentración en incidir en el momento sin aportarle glamour, pero olvidando este logro tan luego como ha ocurrido; la sensación de que todo es desechable, que se puede cercenar y botar en un arreglo distinto, sin ruina.
Farber, M. (2014). Arte termita contra arte elefante blanco, laFuga, 16. [Fecha de consulta: 2025-08-13] Disponible en: http://2016.lafuga.cl/arte-termita-contra-arte-elefante-blanco/716