Luego de cinco días de festival, y viendo cada uno un promedio de cuatro películas por jornada, cuatro redactores de laFuga escogimos nuestra favorita. A continuación -sin un orden determinado- van cuatro textos/reflexiones de aquellos filmes que nos tocaron fibras, conmovieron, o simplemente, dieron para hablar…
Documental en apariencia  inofensivo, Mondovino (Jonathan Nossiter, 2004) pasó de ser un filme a tener en cuenta a ganarse todos los puntos para ser uno de nuestros favoritos durante SANFIC 2005. Y es que este documental va adquiriendo peso a medida que va ocurriendo (y a medida que van pasando los días) pasando de ser un documental sobre un objeto específico (la situación del vino en la actualidad) a ser una verdadera radiografía de las problemáticas culturales de nuestro tiempo. Y todo sin decir demasiado, dejando que los protagonistas, las situaciones, las imágenes hablen por sí solas.
inofensivo, Mondovino (Jonathan Nossiter, 2004) pasó de ser un filme a tener en cuenta a ganarse todos los puntos para ser uno de nuestros favoritos durante SANFIC 2005. Y es que este documental va adquiriendo peso a medida que va ocurriendo (y a medida que van pasando los días) pasando de ser un documental sobre un objeto específico (la situación del vino en la actualidad) a ser una verdadera radiografía de las problemáticas culturales de nuestro tiempo. Y todo sin decir demasiado, dejando que los protagonistas, las situaciones, las imágenes hablen por sí solas.
Una cámara amable y concentrada en detalles reveladores, acertada en su pulso, leve pero enunciativa, pasando de la descripción a la narración dejándonos ver lo justo para entender el relato sucesivo (y siempre algo más) acompaña un viaje que pasa de Francia a California, de Italia a Inglaterra, e incluso por Mendoza y Brasil, con sólo un corte de plano y que busca revelar cuáles son los intereses económicos y políticos que se hilan detrás del mundo del vino en la actualidad. Desde los primeros minutos nos llevamos sorpresas de la voz de algunos viejos viñateros franceses: “El vino es un encuentro religioso entre la tierra y los seres humanos” y luego sentencia “Hoy el vino está muerto”, declaración clave que, astutamente, el director contrasta con otra línea esencial del relato; la de Michel Rolland un consultor de vinos ligado a las principales marcas mundiales que ocupan el primer lugar en las listas de revistas especializadas. Rolland se encargará de mostrarnos el lado micro-oxigenado de una producción vinícola en la cual es la industria y la satisfacción al consumidor lo que prima y dónde el éxito está garantizado por su propia consultoría. Hasta ahí, nada nuevo.
El punto crucial surge cuando empezamos a ver algunos motivos y reverberancias de ese tipo específico de producción. Aparece al ruedo, por ejemplo, Robert Parker, crítico de vinos que del New York Times que se encarga de determinar cuáles son los mejores vinos y junto con ello la instalación de un cánon del gusto. A su vez, empezamos a entender algunos tejidos: Parker, amigo de Rolland, se encarga de llevar a las industrias a un tipo específico de producción de vino que les asegurará los mejores puestos en el NYT, a su vez ese tipo específico de producción es esencialmente americano y es el que consumimos hoy en día, ya que la producción americana ha logrado ir asimilando los pequeños entes productores industrializándolos.
Al margen quedan varias cosas: los empleados de estas grandes empresas (generalmente pobladores de la región), los viejos viñateros franceses, ligados a un tipo de producción artesanal-tradicional y, como telón de fondo, toda una cultura del vino (y más que eso) arrasada por un nuevo monopolio que no es sólo económico si no también cultural. El gusto pasa a ser, entonces, uno de los temas de fondo del documental, ¿hasta que punto es pura construcción? ¿Es el gusto una malla de estandarización al servicio de los objetos de consumo? ¿Es algo que está en el límite de nuestras representaciones, un lugar otorgado para dar por obviada cualquier tipo de manifestación radical de la diferencia? Uno de los viejos viñateros nos lo hace ver “Me gustan los vinos que se instalan verticalmente, que incluso podemos demorarnos tres días en asimilar. El vino hoy en día tiene un gusto horizontal, con fuerte presencia pero altamente olvidables”. El documental establece sus ejes: olvido y anestesia. Se trata de una radiografía desde los gestos, el habla, los escenarios (esa “superficie de visibilidad” que pareciera ser el cine) del cuerpo y sus aisthesis de este comienzo de milenio. Los personajes se hacen ver; la imagen los evidencia en sus discursos, en sus modos y en el centro de esto una cámara que observa paciente y que, por sobre todo, nos deja juzgar a nosotros espectadores a la vez que nos hace cómplices. Ética documental en un filme que no hace división entre lo entretenido y lo didáctico, entre lo risible y lo trágico, entre la superficie y el fondo. Mondovino o el mundo visto a través de una botella de vino, y el vino como llave de acceso a un conocimiento específico del mundo en vías de desaparecer. Un documental con todos los puntos para transformarse en uno de nuestros filmes favoritos en este recién pasado SANFIC y de paso convertirse, sí, en un filme de culto.
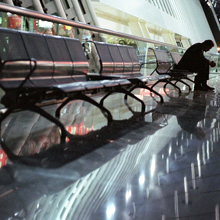 Con Código 46 (Michael Winterbottom, 2003) nos trasladamos a la sociedad del futuro, en una fecha incierta. El mundo ha mutado a formas que hieden a Huxley y a Orwell, un mundo del panóptico, del control absoluto, de la modificación mecánica de las esferas sociales y genéticas, de un mundo que nos pone en duda el concepto de libertad y progreso porque estos han llegado a estados que necesariamente violan y entran en conflicto con la esencia misma de la humanidad.
Con Código 46 (Michael Winterbottom, 2003) nos trasladamos a la sociedad del futuro, en una fecha incierta. El mundo ha mutado a formas que hieden a Huxley y a Orwell, un mundo del panóptico, del control absoluto, de la modificación mecánica de las esferas sociales y genéticas, de un mundo que nos pone en duda el concepto de libertad y progreso porque estos han llegado a estados que necesariamente violan y entran en conflicto con la esencia misma de la humanidad.
La historia central es la de un investigador con un virus de empatía (un virus que te permite conocer todos los secretos y datos de una persona con solo conversar con ellos) que intenta resolver un robo al interior de una empresa de “papeles” (una suerte de visa entre zonas espaciales). Al llegar al lugar en el que debe realizar la investigación, surge casi a primera vista un romance entre la culpable del robo y el investigador, y ahí empieza toda la historia que entrará en un juego de elementos que quiebran y arriesgan el sistema desde el desafío a lo establecido, la inocencia y lo inasible del espíritu humano… Con el desarrollo de la película esto irá fraguándose y combinándose hasta que llegamos al…Código 46.
En la película, Winterbottom logra crear una ficción casi perfecta, en gran parte porque la esencia del mundo creado por Winterbottom tiene sus anclas fuertemente arraigadas en el mundo actual. Podemos observar ahí los influjos de un mundo globalizado sobre los hábitos y funcionamientos de las personas, los lenguajes y los paisajes, pero también el lado oscuro del codiciado progreso, un progreso excluyente y desigual que llevado a sus extremos puede ser esencialmente deshumanizador. A la vez, este mundo es un lugar que interactúa con el espectador y en el que converge la realidad, la teoría y un sinfín de referentes literarios y dramáticos a través de una serie de guiños que fascinarán a los más audaces.
Entre los pliegues del filme aparece una visión idealizada del amor, de un amor que rompe toda barrera y hace su propio camino poniendo en jaque al sistema, pero se entremezcla (porque, por supuesto, todo no podía ser tan simple) con tintes edípicos, incompatibilidad genética y condicionamiento biológico por parte del sistema al sujeto. Acá entra de lleno el tema del control corporal, con lo que probablemente Foucault se hubiera deleitado ya que Winterbottom profundiza en ello hasta sus límites, existiendo no tan solo el control de la disciplina corporal sino también el de los recuerdos, sentimientos, ideas, reacciones y mecanismos biológicos. A esto se le suma el control mediático, a través de pantallas y sistemas de vigilancia que pasan a ser importantes elementos narrativos en la película que a través de la inclusión de pantallas de vigilancia con imágenes de distintas texturas y calidades dan señas acerca de quien es el espectador, quien controla y quien narra. El resultado final de todos estos elementos es el control total.
Para terminar quiero mencionar otro tema tratado magistralmente en el filme, el espacio. Se muestra un espacio en la era de la globalización, de las ciudades globales e interconectadas y de un hombre que fluye entre distintas geografías. Todo está arreglado para que calce como un engranaje y se integre con este mundo, por ejemplo el uso del idioma (¡una delicia!) que pasa del inglés al italiano, al francés y una serie de idiomas incluyendo unas palabras en vasco. Otro ejemplo es el de un espacio que está articulado por zonas (como las zonas de dvd) para las que hay que tener permisos de ingreso y salida y que no están definidas en términos de identidades nacionales sino globales. Estas zonas no presentan grandes diferencias pues son todas ciudades tecnológicas y futuristas, las diferencias, si es que se quieren buscar, se encuentran más bien entre lo que está adentro y afuera del sistema.
Este adentro y afuera del sistema es tal vez la diferencia más ruda en términos sociales y geográficos, es un espacio que se articula en base a la inclusión y la exclusión del sistema. Se trata de un espacio complejo y desigual que distingue el espacio de convivencia de los “puros” que viven en el progreso y los “impuros” que viven en el caos. Es una exclusión basada en la genética que es incontrolable por el excluido y que relega a la persona a un espacio de la marginación y la negación de parte del sistema totalitario que ha renunciado a la normalización del otro recluyéndolo por completo fuera del sistema. Las insinuaciones hacia el mundo actual son radicales y angulosas y creo que es otro más de los aciertos de Winterbottom.
Al acabarse un filme de la calidad de este, uno tiende a abrir los ojos en el mundo que nos rodea ahora y con algo de horror darse cuenta que no estamos tan lejos de la ficción. A mi parecer esto es un don de las mejores ficciones, de esas que te vierten hacia el mundo real y en las que el efecto de la película no se acaba al encenderse la luz del cine o cuando se llega a la última página del libro. Aparentemente hay algo en la dialéctica con lo real y lo posible que hacen que la obra trascienda su momento de revisión, y creo que Winterbottom con gran maestría e inteligencia lo ha logrado entregándonos una obra de gran calidad y visión.
 Antes que nada quisiera constatar una sensación de abandono. En el SANFIC, el último par de días, se dieron varias películas cuyo argumento giraba en torno a niños abandonados. Padres mezquinos, o locos, o simplemente inmaduros, de afectos sumamente atrofiados. Y pensé en la infancia. La infancia y el arte. Sobre todo la literatura y el cine recorren la niñez con especial rigurosidad: acusando poetizando, fetichizando, reflexionado. En estas cintas del SANFIC hay una gran diversidad en las formas de factura, modos de representación en torno a un mismo dolor, o a dolores diferentes cuyos cimientos nacen a partir de bases similares: la niñez y la paternidad. La ausencia de los padres. La ineptitud de los padres en su labor de serlo.
Antes que nada quisiera constatar una sensación de abandono. En el SANFIC, el último par de días, se dieron varias películas cuyo argumento giraba en torno a niños abandonados. Padres mezquinos, o locos, o simplemente inmaduros, de afectos sumamente atrofiados. Y pensé en la infancia. La infancia y el arte. Sobre todo la literatura y el cine recorren la niñez con especial rigurosidad: acusando poetizando, fetichizando, reflexionado. En estas cintas del SANFIC hay una gran diversidad en las formas de factura, modos de representación en torno a un mismo dolor, o a dolores diferentes cuyos cimientos nacen a partir de bases similares: la niñez y la paternidad. La ausencia de los padres. La ineptitud de los padres en su labor de serlo.
Estoy hablando de Demi-tarif (Isild Le Besco, 2004) y Nobody Knows (Hirokazu Koreeda, 2004). Películas con el mismo argumento; un grupo de hermanos (tres en la primera, cuatro en la segunda) hijos de distintos padres, abandonados en un departamento por un tiempo indefinido, en París los primeros, en Tokio, los segundos. Y también Tarnation (2003), Jonatthan Caouette filmándose a si mismo desde los once años y dando cuenta de una madre esquizofrénica; y Clean (Oliver Assayas, 2004), con un planteamiento al revés: desde el punto de vista de una madre rockera y drogadicta y su intento por recuperar a su hijo.
De esa melancolía -y de un universo de 18 películas- surge mi filme favorito: Demi-tarif (en español significa ‘mitad de precio’). Tres niños (de seis o siete años la mayor) y una cámara sumamente móvil, una suerte de cuarto niño, viviendo solos en un departamento parisino, durante un tiempo indefinido. Una madre fuera de campo, que es nombrada sin dolor ni tragedia, como parte de una rutina que nunca nadie nos explica. Una voz en off nostálgica, melancólica que nos va guiando en el relato, que aunque nunca sabemos con certeza a quién pertenece, intuimos que a la niña mayor. Una supervivencia basada en pequeños robos a supermercados y mendigancias en el metro, a juegos creativos, lúcidos a través de los cuales creaban su mundo propio.
Todo el resto es poesía. París se convierte en un playground. La cámara se sitúa a la altura de los chicos y los sigue, los acompaña, de alguna manera las cuida y, en el suceso, compromete al espectador, lo descoloca ya que nunca terminamos de comprender: ¿dónde está la madre?, ¿porqué los niños están solos?, ¿cómo nadie lo nota y hace algo al respecto? Sin embargo este misterio, ante la belleza y la emotividad de la narración, tampoco es angustia. No estamos frente a un drama. Como a los niños, nos sucede que los adultos pasan a ser un referente casi innecesario, un objeto que hay que evadir para no chocar mientras se huye con el abrigo repleto de golosinas robadas.
A través de esta cámara que enfoca y desenfoca, el realismo poético de la cinta seduce como en su momento -y todavía- emboban ciertas obras de la nouvelle vague (Chris Marker y Godard hablan de Isild Le Besco, la joven directora, como la precursora de la nouvelle vague). Sus personajes encantadores y conmovedores que apenas se ven afectados por los acontecimientos que les suceden. El vagabundeo en la ciudad, en el metro, en el departamento. La belleza de las imágenes, la asombrosa coherencia entre argumento (o falta de) y factura; la aparente ausencia de un discurso y a la vez la posibilidad de crearlos, convierte a Demi-tarif en una obra puramente cinematográfica.
Esta película elabora una poética de la niñez como nunca antes hemos visto, la infancia idealizada en juegos, en desnudos, en inocencias. Una niñez que pone en evidencia el paso del tiempo a la vez que su lenguaje se encarga de congelarlo, de volverlo atemporal. Como si el ser niño fuese un ejercicio o un ritual, y en ese sentido, una imagen-tiempo, que a través de Demi-tarif se van a prolongar para siempre.
 Nunca es fácil volver a escribir sobre una película. Menos aún por tercera vez. Sobre todo si pretendemos decir algo que valga la pena, sea que renueve el debate, o que lo reoriente. Por eso ahora me enfrento a esta encrucijada; más bien pretendo decir lo mismo, pero de otra manera.
Nunca es fácil volver a escribir sobre una película. Menos aún por tercera vez. Sobre todo si pretendemos decir algo que valga la pena, sea que renueve el debate, o que lo reoriente. Por eso ahora me enfrento a esta encrucijada; más bien pretendo decir lo mismo, pero de otra manera.
No sé si Wild Side (Sébastien Lifshitz, 2004) es mi película favorita del SANFIC. Recalcaría mejor que es aquella que me permite pensar más cosas. Siempre cuesta ordenar una clasificación. Y la mayor parte de las veces hasta resulta incómodo hacerlo. Esa imposible medición de parámetros comparativos claros, quizá a raíz de una inconmensurabilidad propia de cada obra fílmica, pero también por una incapacidad que llevamos sin remedio: al salir de una proyección, con agobio es posible reordenar un relato y volver a concebirlo, ese proceso funesto que exige la obligación crítica, no sin desviaciones. Experiencia perdida. Quimera deshecha. Atrás, hemos dejado sólo un territorio devastado.
Algo similar me ocurre con Wild Side. Casi había olvidado el film que vi la primera vez. Eran sólo destellos de imágenes aleatorias. Algo complicado, puesto que se trata precisamente de una película de destellos, de series de acontecimientos desencajados, de flujos de recuerdos que nunca pueden constituir un todo. En este sentido, hay una coherencia formal en cuanto Wild Side, una película sobre la tensión de la convivencia entre presente y pasado, se construye a la manera del trazo mnémico, bajo la misma exigencia de la memoria que lo inunda. Sin embargo, articulado en este devenir fragmentario, este film arrastra también las paradojas de ese olvido voluntario que es a la vez un acto fallido y un arma de doble filo: por un lado, tal como sostuvo Umberto Eco, es imposible poner en práctica una “ars oblivionalis”, un arte del olvido, una técnica para olvidar; a su vez, de paso, el intento de efectuarlo sólo reactualiza el suceso traumático: estamos obligados a recordar, aún cuando no queramos hablar de ello (es en este conflicto en el cual permanece atrapada Stéphanie, que mientras rompe las fotos de infancia e intenta hacer desaparecer los objetos de la casa, “quemar las imágenes”, vive la presencia inextinguible de esas “visiones del pasado”). Parafraseando a Hugo Vezzetti “¿qué es olvidar sino abrir un tramo y un espacio virtual de recuerdo, justamente porque eso que no está presente, que no es vivido ni pensado está latentemente disponible para ser evocado, confrontado, incluso discutido o rectificado por un acto de memoria?”. De esta manera, Wild Side, este singular ejercicio sobre la dificultad de llevar a cabo una política del olvido, es también la escenificación de la búsqueda de una memoria, el correlato de un esfuerzo por reconstruir y reprocesar esos recuerdos, por enmarcarlos: tenaz confirmación de que la memoria es menos una facultad que una práctica.
En estos términos, el olvido involuntario a que nos somete la acción del recuerdo espontáneo -selección, corte- (con el que nos vemos enfrentados en el cine), tiene su doble juego al escribir -hacer memoria- sobre esta película inusualmente atrapada entre la inscripción de las imágenes del pasado y la acción ritual de su reminiscencia. Si todo arte audiovisual nos hace recordar menos de lo que olvidamos, al arte escritural ejecuta un processus memorialis que adquiere su especificidad en tanto convierte más de lo que refiere, y en este sentido transfigura, reordena, descompone. En eso estamos.
Pero el sagrado ritual de reminiscencia que concierta la película retorna al paso y nos hace recordar un párrafo de Daniéle Hervieu-Léger, que a su vez Marc Augé recordaba y citaba en uno de sus textos al hablar de una continuidad que trasciende la historia: “…está atestiguada y manifestada en el acto, esencialmente religioso, que consiste en hacer memoria (anamnesis o reminiscencia) de ese pasado que da sentido al presente y contiene el futuro. Esta práctica de la reminiscencia se realiza, la más de las veces, en la forma del rito”. Con esta cita quisiera abrir dos caminos. El primero que vuelve al principio. En efecto Wild Side es un acto religioso, un ritual de reminiscencia; la desesperada búsqueda, de una manera de vivir los recuerdos. Y si hay algo de corte, es también porque se busca suturar ese vacío inmanejable de la escisión entre pasado y presente. Volver a unir; volver a verse (mirarse).
Esto nos lleva a un segundo ámbito, a través del cual derivamos hacia otro sitio. Sabemos que religión proviene de religare, re-ligar, volver a unir aquello que estaba separado (Ferráter Mora). Y si bien la película esta cruzada por un conflicto mnémico, lo está quizá aún más, sobrepuesto, por un disturbio parental de filiación. El cine ha sido recurrente para trabajar desde la problemática del padre, sea bajo el signo de su ausencia (el huacho) o bien bajo el peso del orden simbólico y la castración (nombre del padre). En cambio, tiende a resultar más complejo abordar la figura ambigua de la madre (estadio del espejo, rebelión materna). Como si existiese allí una dificultad intrínseca para ser pensada. Y cuando se ha hecho, pone en evidencia con demasiada prontitud una unión indisoluble pre-contractual (Sokurov, Tarkovsky). Parece germinar, no en vano, algo trascendente en el acto de afrontar a la madre, así como hay mucho de quiebre terrenal en el obstáculo paterno: tal vez por ello Cousiño y Valenzuela llegaban imaginar a la madre como la metáfora límite de todas las cosas. Y creo que Wild Side hilvana con precisión una puesta en trance de este conflicto, en especial para la construcción de (el deber de) la masculinidad. Separación, ruptura. Re-unión con el regazo maternal (vuelta al vientre). Pero también algo más allá que la sola búsqueda de re-ligar aquello que estaba escindido -el lazo descompuesto-. Hay un problema con las distancias. Una distancia que es física (lejanía). Una distancia moral (discordia). ¿Por qué el amor se expresa con la distancia? ¿Por qué a través de un dolor queda marcado el trazo del afecto? En una lúcida entrevista Jack Goody aseguraba que la visión occidental moderna del amor surgió a partir de la lejanía de los viajeros, de la separación de los cuerpos (amantes) y de la mediación de la escritura (cartas). Posiblemente esto sea también válido en nuestro caso. Una madre no es una madre hasta que no sentimos su falta, nuestro desamparo, su lejanía. Y ello es doblemente válido para el caso de Stéphanie, que al hacer el recorrido de vuelta a su pueblo de origen, hace a su vez el recorrido de la palabra escrita (la carta robada), poniendo en evidencia una distancia anterior mucho más compleja e insalvable: aquella que no se puede curar con palabras.
Pinto Veas, I. (2005). Favoritos del SANFIC, laFuga, 1. [Fecha de consulta: 2026-01-28] Disponible en: http://2016.lafuga.cl/favoritos-del-sanfic/82