La presente correspondencia entre Jonny Costantino e Ivana Peric M. fue sostenida desde mediados de junio a inicios de agosto del 2020. Es el intento de insistir en una improbable amistad, iniciada con la figura de Pier Paolo Pasolini de telón de fondo, que continúa siendo enhebrada en las intermitentes (pero atentas, riesgosas y disensuales) lecturas de aquello que resulta de la “mano quemada” del otro. Pero, también, es una forma íntima de poner en escena lo que no puede ser meramente declarado sin ocultar su potencia: la escritura se vive como si fuese un “holocausto salvador” en cuyo seno reverberan nombres propios y espectrales de la talla de Pasolini.
Estos intercambios testimonian el tránsito de un lugar a otro, de un pensamiento a otro, de una imagen a otra, como si se estuviera frente a un crisol ardiente que diluye las palabras mayores en una impureza menor. Así, se trae en causa la obra de Pasolini en su vínculo con la de otros (de Tarr a Scorsese, de Mizoguchi a Von Trier, de Hitchcock a Reygadas), y la del mismo Costantino; y se repara en la brutalidad del suceso de Minneapolis; en la posibilidad de pensar la presentificación del futuro; en la pregunta por el lugar del montaje en relación con la epifanía; en el problema de la transubstanciación de la novela al cine; en las operaciones de reseteo y de re-consagración abiertas por el lenguaje cinematográfico; and so on… Todos asuntos que se suceden con la naturalidad del agua caída, compartiendo la marca contrabandeada de la cotidianidad de quienes intentan oponerse al doble distanciamiento que ha devenido norma planetaria.
Santiago, 14 de junio de 2020
Querido Jonny,
Si algo ha cambiado casi como por arte de magia es la percepción del tiempo. El encierro aún se vive como una imposición; el cuerpo aún se incomoda al estar petrificado frente a la pantalla mientras las horas pasan; los ojos aún recuerdan esas imágenes de praderas infinitas o de un mar cuyo horizonte se aleja por las restricciones de nuestra capacidad visiva. Pero el tiempo… el tiempo parece acomodarse sin queja a lo que unos han llamado excepcionalidad y otros han identificado con la regla que solo ha extremado la modalidad de su cumplimiento. Ahora el tiempo parece pasar a la vez más lento y más rápido. Sentimos el peso de la apariencia de estar viviendo un día eterno, sin embargo se mantiene nuestra sorpresa al notar que ese mismo día carga con el paso de varios meses.
De pronto, el tiempo –percibido simultáneamente en dos velocidades contradictorias– es interrumpido. Vemos a alguien decir insistentemente, como si fuera un mantra mortuorio, “no puedo respirar”. A propósito de ello has escrito 1Referencia a “Police Snuff Movie: The Killing of George Floyd”, Il primo amore, publicado el 4 de junio de 2020. Disponible en: https://www.ilprimoamore.com/blog/spip.php?article4458 que, sin perjuicio de que esa imagen parece haberse hecho mil veces en la historia del cine, no la hemos visto aún en su radicalidad. Nos haces un llamado a asumir nuestro deber: dices que nos corresponde tomar consciencia de que hay algo en la grabación del suceso de Minneapolis que la hace diferente a todas las demás. Nos adviertes que la peculiaridad de la matanza de George Floyd es que fue grabada en un plano-secuencia, que vemos una muerte en tiempo real, que dura lo que tarda alguien en morir asfixiado entre el asfalto y la rodilla de otro. Y luego te preguntas (nos preguntas) si acaso se podrá imputar a la intervención de la cámara la consecuencia fatal; si fue la consciencia del registro el que motivó las acciones de los responsables; si ese aparato más que el testimonio de un asesinato es la causa de su acaecimiento.
Estas interrogantes han tenido la potencia de rondar en mi cabeza por días. Inmediatamente han convocado en mis pensamientos lo que ya en el siglo pasado decía Pier Paolo Pasolini. Como es extensamente conocido, en su experimentación con el lenguaje cinematográfico éste se declaraba ferviente enemigo del plano-secuencia. Pero, distinto a lo que pareces notar a propósito de la grabación de Darnella Frazer, comprendía que el plano-secuencia es a la vida lo que el montaje es a la muerte. Pensaba que el plano-secuencia se transformaba en cómplice de la ilusión de la linealidad del paso del tiempo; que naturalizaba lo no natural; y que, así, nos hacía víctimas de un adormecimiento. En cambio, creía que hacer cine no es una cuestión de naturalismo, sino que es “escribir sobre un papel que arde”. Su propuesta era, entonces, radical: sin las operaciones propias del montaje no hay película así como sin la muerte no hay vida; y sin películas no hay consciencia de la complejidad de la realidad así como sin un espejo no nos podemos encontrar a nosotras mismas.
Luego de leer tu advertencia parece ser que solo podemos elegir entre dos opciones. O bien protegerse tras un exceso de humanismo que, sin embargo, ante muertes como la de Floyd, nos conduce a la desesperanza (desperanto); o bien resignarse a ser parte de quienes sostienen “una perversa indiferencia a la vida” y, entonces, frente a muertes como la de Floyd, confiar en que nuestros smartphones nos servirán para administrarla. Ante lo cual pienso que habría que explorar en una tercera vía que actualice los dichos de este “apóstol de fango”, como llamaban a Pasolini sus adversarios. Quizá el camino sea justamente hacer algo con este cambio en la percepción del tiempo; que la convivencia contradictoria de esas dos velocidades se traduzca en la escritura que, más que ser sobre un papel que arde, vaya ella misma iluminando la oscuridad con la que carga el papel que es ésta, nuestra realidad.
 Ivana Peric M. en Piazzetta Pier Paolo Pasolini, Cineteca di Bologna, Italia (9 de julio de 2019), capturada por sí misma.
Ivana Peric M. en Piazzetta Pier Paolo Pasolini, Cineteca di Bologna, Italia (9 de julio de 2019), capturada por sí misma.
Bolonia, 5 de julio de 2020
Querida Ivana,
Te escribo desde una tórrida Bolonia y desde un país que se esfuerza por lidiar con los daños psicológicos del confinamiento forzoso. Tocas puntos cruciales sobre los que te diré mi opinión sin dar muchas vueltas, procediendo paso a paso.
Llamamos plano-secuencia a un encuadre en cuyo arco se desarrolla una secuencia que, normalmente, estaría fragmentada en varios planos. Esta es la definición actual de la palabra compuesta que fue acuñada por André Bazin, pensando en Orson Welles y su relación con la duración y la profundidad de campo. El plano-secuencia es un objeto escurridizo y viscoso a la vez: cuando se lo intenta problematizar, siempre tengo la impresión de que se mete todo en el mismo saco, es decir, que se convocan enfoques cinematográficos heterogéneos bajo una fórmula equívoca, acabando por generar más confusión que otra cosa.
En sí mismo el plano-secuencia es una figura lingüística neutra, neutral. Como tal, se emplea con los más dispares propósitos: en clave probatoria/documental (Zapruder/Frazier), ilusionista/espectacular (Hitchcock, Iñarritu), contemplativa/antiespectacular (Tarkovskij/Tarr), lúdica/interactiva (desde Pac-Man a God of War, el plano-secuencia sigue siendo el tiempo de juego dominante). Mi distinción, por supuesto, es tendencial. Hay cineastas que combinan múltiples instancias tanto en términos de “espectáculo de autor” (Welles, Noé) como de “contemplación crítica” (Jancsó, Haneke), como suelo llamar a las dos esferas.
Llego a Pasolini. Tus observaciones me han dado ganas de releer el texto al que te refieres, Observaciones sobre el plano-secuencia 2Osservazioni sul piano-sequenza, un ensayo de 1967 que concluye: “El montaje realiza, entonces, sobre el material del filme (que está constituido por fragmentos, larguísimos o infinitesimales, de tantos planos-secuencia como potenciales subjetivas infinitas) lo que la muerte realiza sobre la vida”. En otras palabras, Pasolini se refiere al plano-secuencia como un fragmento de vida que adquiere sentido (no sólo artístico) cuando se combina con otros fragmentos de vida a través del montaje, un montaje entendido como una trama de cortes maquínicos tejida por el autor, un montaje que compara con la muerte en la medida en que la muerte completa la vida y le da (retrospectivamente) un sentido completo. Tengamos en cuenta que, aquí, Pasolini utiliza las palabras “vida” y “realidad”, así como “realismo” y “naturalismo”, de forma sinónima o casi sinónima, colocándolas en dialéctica con la tríada ideal: arte, montaje, muerte. Escribe en la penúltima frase del ensayo (la cursiva es suya): “Sólo gracias a la muerte, nuestra vida nos sirve para expresarnos”.
Tienes razón, Ivana: Pasolini es enemigo del plano-secuencia en la medida en que lo reconoce como “cómplice de la ilusión de la linealidad del tiempo”. En consecuencia, es amigo de la muerte germinal representada por el montaje, en la medida en que éste rompe la linealidad multiplicando los ángulos visuales, conectando segmentos temporales, haciendo (en sus palabras) “el presente pasado”. No cabe duda de que Pasolini nos está diciendo algo profundo sobre su propia idea del cine (sobre su idea de la vida y la muerte aplicada al lenguaje cinematográfico) –como, por cierto, hace Godard cuando afirma en 1980: “Para mí las imágenes son la vida y los textos la muerte”– y en este sentido la suya representa una preciosa declaración de poética. Por otra parte, su “teoría del plano-secuencia” sigue siendo parcial, en última instancia insatisfactoria.
PPP deja de lado una serie de potencialidades del PS que van en una dirección diferente a la que él esboza. En primer lugar, deja de lado el concepto de “montaje dentro del encuadre”: es decir, deja de lado el margen de orquestación audiovisual concedido al director dentro de cada PS, un margen de expresión y significación que puede utilizarse con fines tanto realistas como antirrealistas, convocando los poderes de lo real así como, al revés, los de lo falso. PPP también deja de lado las posibilidades de alternar los puntos de vista mediante un uso móvil de la cámara, tal vez haciendo pasar la “subjetiva” de un personaje a otro, como tan bien hicieron De Palma o, medio siglo antes, Murnau. PPP también descuida la destreza metalingüística del PS, tal vez haciendo que la máquina se sienta godardiana y rompiendo así el estatuto de verosimilitud y el llamado “pacto de ficción” con el espectador, para establecer una comprensión diferente. Por último, PPP descuida –tomado por sorpresa por la tecnología– el nivel de falsabilidad del PS: teniendo en cuenta el grado actual de manipulación de la imagen, hoy en día ante un PS (cinematográfico) no tenemos garantías de que se haya rodado realmente en PS, de que no haya sido amañado, de que no hayan soldaduras digitales invisibles, de que no sea una falsificación. Frente a una proeza tecnológica como 1917 (2019) de Sam Mendes, resulta casi tierno ver a Hitchcock en La Soga (1948), como un artista brillante que no dejaba de ser un artesano, despegando y volviendo a pegar sobre negro para dar una ilusión de continuidad al flujo fílmico.
Aquí radica –por el contrario– el valor del plano-secuencia de Darnella Frazier, donde una duda sobre la originalidad sería puramente académica: a la luz de nuestro conocimiento del medio (un simple smartphone) y de las condiciones de su realización y publicación (el video fue, por así decirlo, cocinado y comido), no detectamos ningún indicio de falsificación. Lo que vemos y oímos, citando a Pasolini, es “la realidad tal y como sucede”. Las características de la citada filmación me llevan a sostener en el ensayo Police Snuff Movie algo de lo que sigo convencido: el plano-secuencia del asesinato de George Floyd –considerado como un acontecimiento figurativo– es epocal. Proximidad, frontalidad, persistencia: el objetivo nos clava a la muerte filmada en tiempo real. Si no rechazamos lo que hemos visto, como muchos han hecho y harán, nos vemos obligados a aceptarlo: no hay forma de escapar del horror. Estamos obligados a entender: lo estamos si no queremos volvernos locos o caer en esquemas maniqueos o perder una gran oportunidad para una mayor comprensión del imaginario de la sustancia moral de la que estamos hechos.
Tampoco hay que olvidar que al PPP-detractor-del-PS le debemos magníficos PS. Por ejemplo, los dos paseos nocturnos de Mamma Roma, esos dos PS de unos cuatro minutos y medio cada uno, en los que Anna Magnani camina por la noche romana anticipada por un carro de espaldas, mientras una serie de personajes se turnan a su lado. Se trata de dos piezas cinematográficas muy elaboradas que poseen –además de una belleza intrínseca por sus cualidades actorales, textuales, fotográficas y “coreográficas”– una precisa razón de ser en la economía de una película hecha de planos cortos y saltos bruscos de plano.
Mamma Roma se estrenó en 1962 –es decir, cinco años antes de Observaciones sobre el plano-secuencia– y estas dos esculturas temporales (para usar palabras de Tarkovsky) son uno de esos casos clásicos en los que el artista supera al teórico. Habría sido una pérdida para la película en su conjunto si PPP en el montaje hubiera fragmentado los PS cortándolos o insertando primeros planos. Habría sido una “mortificación” no sólo estética sino también ética, ya que desde los dos PS se libera algo que Pasolini apreciaba: la ambigüedad de la realidad.
Esta ambigüedad, sin embargo, Pasolini creía que podía ser restituida mejor con el montaje (el corte) que con el plano-secuencia (la duración). Engañándose a sí mismo, en mi opinión. Lo digo desde el púlpito de alguien que, por el contrario, cree que el plano-secuencia –utilizado con espíritu inquisitivo– es, por su propia conformación, el instrumento más fielmente adecuado para captar la ambigüedad intrínseca de la realidad, una ambigüedad gestada, recreada o provocada en su duración por el cineasta, una “ambigüedad” entendida como pars pro toto de la “complejidad”. Corresponde entonces al autor, en su papel de editor, entender qué hacer con esta ambigüedad: las opciones de edición (como portadoras de significado) la realzarán o la aplastarán, la amplificarán o la canalizarán en una dirección unívoca. Hay formidables ejemplos taiwaneses (Tsai Ming Liang, el primer Hou Hsiao-hsien) y portugueses (Pedro Costa, el último João César Monteiro) de la ambigüedad y complejidad que puede expresar un plano-secuencia.
A partir de estas desordenadas consideraciones mías, habrás comprendido hasta qué punto considero el plano-secuencia un instrumento poético y crítico indispensable, que depende del valor y la sensibilidad, la lucidez y el talento de quien la utiliza. Hoy más que ayer. Hoy, más que ayer, nuestros ojos están empañados y nuestra capacidad de discernimiento está colapsada. Si se mira bien, el plano-secuencia de Darnella Frazier es una lección incomparable sobre el acto de mirar y ver en lo invisible. Y tenebrosas lecciones de luz son, sin embargo, –dando un salto a la autoría sin concesiones– The House (1997) de Šarūnas Bartas y Nuestro Tiempo (2018) de Carlos Reygadas, ambas rodadas en plano-secuencia.
¿Es posible pensar en una definición del plano-secuencia que, menos aséptica que la manualista, mantenga unidos estos dos niveles, el documental y el artístico, y contenga una aspiración crítica y poética? Me hice esta pregunta y elaboré mi propia definición: el plano-secuencia es el tiempo que la acción o la emoción necesita para seguir su curso dentro del encuadre y generar una epifanía.
Me gustaría dejar claro que, para mí, el plano-secuencia no es un preconcepto: sólo tiene valor como propiciador de epifanías. Utilizado con estas o similares intenciones, el plano-secuencia es un recurso insustituible de lo que Pasolini llama “cine de poesía”. Y así, junto a Fabio Badolato, lo uso en Lucina (2018). Combinando la contemplación y la exploración. Implicando activamente al espectador en la producción de significado. Haciendo verdadera la acción. Entregando una cara a la emoción.
 Jonny Costantino en Piazzetta Pier Paolo Pasolini, Cineteca di Bologna, Italia (7 de julio de 2021), capturado por Lorenzo Spagnolo.
Jonny Costantino en Piazzetta Pier Paolo Pasolini, Cineteca di Bologna, Italia (7 de julio de 2021), capturado por Lorenzo Spagnolo.
Santiago, 13 de julio de 2020
Querido Jonny,
Si Bologna padece daños psíquicos, Santiago es un enfermo terminal: aquí estamos viviendo como si nos resignáramos a la muerte. Pero no es esa muerte que decía Pasolini que da sentido a nuestras vidas al interrumpir la continuidad que condena a cada acto a la irrelevancia. Es una declaración que la anticipa con tanta nitidez que nos convierte en muertos vivientes. Y, entonces, la potencia de la interrupción se diluye en un estado permanente de irrelevancia, como si estuviéramos encarnado la realización del mundo zombie. Sin embargo, si hay algo en lo que creía nuestro querido Pier Paolo, con una insistencia casi religiosa, es en el carácter terapéutico de la escritura: para él escribir era una necesidad vital. Y, entonces, más allá de la creencia en la ocurrencia de un milagro que nos haga salir del estado terminal, te escribo con la humilde convicción de estar quemando un papel.
Efectivamente, la grabación del asesinato de George Floyd es epocal. En ese sentido, el complemento necesario de Observaciones sobre el plano-secuencia es su segunda parte titulada Ser, ¿es natural?. Ahí Pasolini sostiene que la diferencia entre lo que llama “vida real” y “vida re-producida” es una cuestión de ritmo temporal. Y que, a su vez, “la duración del encuadre, o el ritmo de sucederse de los encuadres, cambia el valor del filme: es lo que hace que pertenezca a una escuela en vez de otra, a una época en vez de otra, a una ideología en vez de otra”. Si lo que importa es el ritmo, el plano-secuencia no puede ser considerado fuera del marco temporal que el propio filme intenta sostener. De ahí que el plano-secuencia al que aludes –esa preciosidad en la que Mamma Roma se descuelga del grupo de sus colegas prostitutas para ser abordada por diversos personajes que hablan lenguas heterogéneas mientras camina como si estuviera bailando para la noche en calidad de testigo fiel– debe ser leído justamente en relación no sólo con los encuadres que lo anteceden o lo suceden, sino que con el marco temporal del que forma parte sin por ello identificarse con él. Iría incluso más lejos. Se podría decir que aquel plano-secuencia juega un rol decisivo en la obra de Pasolini: es el primer esbozo de un proyecto mayor. Mamma Roma es un pedazo de la mujer que protagonizaría La mortaccia, el relato de una prostituta que transita por los nueve círculos del Infierno hablando su propia lengua –la del subproletariado–, encontrándose con familiares, amantes, colegas, proxenetas, y políticos bajo la guía de Dante que ocuparía el lugar de Virgilio. Aunque esta idea haya sido abortada cuantas veces fue necesario para parir su notable La Divina Mimesis (1975), no puede negarse que sirvió de antecedente para lo que bien podría considerarse el testamento de su vida en obra.
Lo que nos lleva a pensar que lo de Pasolini nunca fue un rechazo per se del plano-secuencia, sino que fue el rechazo a cierto uso del plano-secuencia. En su caso, era al uso del que se valían principalmente los neorrealistas. Pero no sólo ellos, también los pioneros del “nuevo cine” que, con Warhol, ponían en escena a un hombre durmiendo cuantas horas se duerme. Sin perjuicio de que los primeros le rindieran culto a la realidad imitándola, y los segundos declararan su irrelevancia exasperándola, según Pasolini ambos compartían lo que llamó “miedo al naturalismo” que, para usar una expresión que convocaste, no es otro que el miedo a la ambigüedad de la realidad. Por ello haces bien al poner de ejemplo de los usos heterogéneos del plano-secuencia a Pasolini y a Jean-Luc Godard, dupla que representa una antípoda que sólo el cine puede soportar con tanta levedad. Y es que mientras el primero fue el exponente del barrio de la muerte, el segundo es –para ponerlo en los términos en el que propio Pasolini se refería a los neorrealistas– el actual exponente de la “academia del vivir”, ese lugar en el que el ritmo temporal no es otro que la cadencia distante de quien dictamina pautas de cómo se debe vivir.
Sin embargo, Pasolini no sólo afirmaba –como hemos repetido– que el montaje le da sentido al filme así como la muerte se lo da a la vida, sino que el filme se hace de la realidad en la medida en que no hay diferencia entre lo que vemos en la pantalla y lo que vemos fuera de ella: el árbol es el mismo árbol con o sin la cámara frente a él. Lo crucial es que al disponerlo en el marco del filme, la realidad siempre presente del árbol se transforma en el pasado de un árbol que entonces adquiere un sentido, pasamos a leer su existencia como significativa. Y entonces, yo diría que más que “cine de poesía” habría que hablar, acaso con y contra Raúl Ruiz, de “poéticas del cine” si se considera que de lo que se trata es de interrogar a la realidad en su propia presentación.
Ahora bien, en tu atractiva propuesta de entender el plano-secuencia como la producción de una epifanía, me parece que ya no es el pasado sino que es el futuro el que se abre camino. La epifanía tiene la peculiaridad de introducir en este mundo algo que en apariencia está fuera de él, revelándonos lo que antes no habíamos visto. A partir de una revelación se despliegan posibilidades insospechadas, se dibujan rutas que se transitan con la adrenalina que provoca lo que no se conoce. Si esto es así, me pregunto si es precisamente girar la mirada hacia el futuro lo que exige nuestra época marcada por la grabación de ese asesinato; si será que la relación actual entre duración y profundidad de campo exige pensar un futuro que habrá de ser si se convoca. En otras palabras, que el potencial que contiene el cine de interrogar nuestras prácticas se juega ahora en la posibilidad de imaginar otra realidad que es por ello futura. Por cierto, sería un futuro que ya no participa de esa sucesión que dicta el lenguaje del progreso, sino que un futuro concebido como quiebre, un quiebre con aquel mundo anterior a la revelación. Lo que supongo que nos llevaría a intervenir levemente la frase que recientemente nos regalara Werner Herzog: no es que “la existencia sea un sueño”, es el sueño lo que nos da existencia.
 Jonny Costantino en el set de Sbundo, Calabria, Italia (septiembre de 2013), capturado por Lorenzo Spagnolo.
Jonny Costantino en el set de Sbundo, Calabria, Italia (septiembre de 2013), capturado por Lorenzo Spagnolo.
Simeri Mare, 14 de julio de 2020
Querida Ivana,
He cambiado de locación, te escribo desde Calabria, otro continente mental comparado con Bolonia, al menos para mí. Una tierra salvaje, Calabria. Arruinada y corrupta. Una belleza hostil y violenta. Tan brillante como el reflejo de una hoja en el sol, destrozadora. Provincia del hombre, masacrada y traicionera. Mientras te escribo sólo hay un bosque de pinos entre mí y el mar Jónico, el mar más profundo donde la Ndrangheta a lo largo de los años ha hundido barcos tóxicos y donde el 20 de junio, a unos 35 kilómetros de mí ahora, se encontró un cadáver en descomposición, envuelto en celofán. Te escribo al calor de mi tórrida waste land o –con PPP (Teorema, la novela, 1968)– desde mi oscuro desierto: “El oscuro desierto que parece brillar / tanto es su azucarada dureza, / y la cavidad del cielo, inolvidablemente azul, / cambian, pero son siempre iguales”. Sí, Calabria es también la cavidad de un cielo interior que, como una úlcera, se abre bajo otros cielos.
Dices bien de mi idea epifánica de plano-secuencia: el futuro se abre paso. El futuro se abre paso en el sentido de que el pasado se convierte en el futuro en tiempo real o –por decirlo de otro modo– el futuro se presentifica a través de una duración no manipulada por el montaje. Más concretamente: se trata de tender una trampa y quedarse agachado. Sin embargo, a pesar del cuidado que ponemos, a pesar del talento, no hay garantía de que el pájaro salvaje que hemos llamado epifanía acabe en la trampa. Lo inesperado juega un papel importante en la captura. Alabado sea, pues, el cineasta que ha sabido abrir las puertas adecuadas para que lo inesperado, o incluso lo no esperado, pueda colarse y hacer su aportación. Kubrick, por ejemplo, era un magnífico instigador de lo inesperado, que no pocas veces provocaba sus epifanías, agotando al actor en una interminable serie de tomas.
No hace falta decir que hay epifanías y epifanías. Mi idea de epifanía tiene que ver con la magia de lo que yo llamo “vidamuerte”: una idea de la vida tan amplia que contempla la muerte o –desde otra perspectiva– un bulto de la existencia donde la parte de la vida se confunde con la parte de la muerte y es inextricable de ella. Una magia, ésta, que suele sorprender y encantar al espectador en la medida en que, durante el rodaje, sorprendió y encantó al director. Para que quede claro, tres películas que considero de forma diferente, mágicas e impregnadas alquímicamente de vitamínico, son Maridos (1970) de Cassavetes, Sacrificio (1986) de Tarkovsky y la ya mencionada Mamma Roma.
Al igual que el plano-secuencia no es un preconcepto, la epifanía no es exclusiva del plano-secuencia: también puede tener lugar en un plano relativamente corto. Hay epifanías que son lentos resplandores, otras que son tormentas, otras más que son rayos. El primer Pasolini, en particular, es una mina de epifanías. En su primitiva aproximación al cine, en su búsqueda y hallazgo de un camino propio entre legados pictóricos e instancias a veces narrativas y otras casi documentales, Pasolini en Accattone (1961) y en El Evangelio según Mateo (1964), por citar sólo dos, confiere tal fuerza icónica a los cuerpos vivos que filma con tal éxtasis que, con la complicidad de Bach, saltan del flujo horizontal de la narración audiovisual como si fueran secciones en bajorrelieve de un fresco, generando epifanías en forma de apariciones extáticas.
La escritura, por supuesto, también es un gran detonador de epifanías. Pero sólo la escritura que te transporta a otro espacio-tiempo, ahora como un remolino abrumador, ahora como un plácido río majestuoso, que vuelve a saltar sobre ti aturdido y aumentado. La escritura que te acorrala. La escritura que viene después de la vergüenza, más allá del sentimiento de vergüenza, como predicaba y practicaba Pasolini. La escritura en la que una sola página es una brasa que no para de arder. La escritura que te quema vivo. Y aquí estamos, Ivana, ante el milagro del que hablas: la escritura como terapia. A riesgo de parecer pomposo, lo reforzaría: la escritura como holocausto salvador.
PPP siempre arde, nunca es tibio, de una forma u otra te quema: esto en él es lo que más me conmueve, incluso cuando no estoy de acuerdo con él. PPP se definió a sí mismo como un desesperado activo, y de su desesperación su escritura –su escritura incendiaria, su escritura que en poco tiempo salta de la petulancia al grito– es el núcleo activo. Pero tenemos que entender el tipo de desesperación que invade a PPP. Su desesperación consiste en no ceder al chantaje de la esperanza, en no prostituirse por un final feliz, en negarse a aceptar una recompensa costosa, por así decirlo: su incansable ejercicio de coraje y abnegación, nobleza de espíritu y hambre aplicada al arte y al pensamiento. La desesperación de PPP era tan activa como su vitalidad: en ningún sentido físico o metafórico tenía miedo de estrellarse.
Regreso al futuro. Pasolini se mantuvo fiel a la llama de los espíritus heroicos que le mostraron el camino. Y es en la órbita de esta fidelidad donde leo y hago mía la definición que Pier Paolo da de sí mismo en Poesia in forma di rosa (1964): “Soy una fuerza del pasado”. Creo que, sólo permaneciendo tenazmente como una fuerza del pasado, un artista, así como un pensador, se proyecta hacia el único futuro que a sus ojos tiene sentido vivir, vivir hasta las heces, tanto más si es a la vez artista y pensador. Una fuerza del pasado: un pasado al que reconozco el pleno derecho a convertirse en tradición sólo si se concibe y experimenta como elección y creación. En el único futuro: el único futuro que merece la nostalgia de las personas para las que la vida desnuda, es decir, la vida privada del fuego que le da sentido, lo es todo y nada. Personas y desesperados como yo.
 Jonny Costantino con Fabio Badolato en el set de La lucina, Sant’Arcangelo, Basilicata, Italia (octubre de 2015), capturados por Felicia Ferrara.
Jonny Costantino con Fabio Badolato en el set de La lucina, Sant’Arcangelo, Basilicata, Italia (octubre de 2015), capturados por Felicia Ferrara.
Santiago, 20 de julio de 2020
“Chissà il cielo ha sopra di sé un altro cielo, chissà se la luce non è anche lei dentro di un’altra luce.
E che luce sarà? Una luce che non si può vedere. Se ne la luce se può vedere, che cosa altra se poi vedere?”
Querido Jonny,
Hasta el cambio de locación parece un homenaje al hombre que hemos convocado (¿o invocado?) mediante este puñado de palabras frágilmente anudadas; de Bolonia, su ciudad natal, nos trasladamos a Calabria donde rodó parte de esa combinación magistral entre sublime y vulgar que es El evangelio según Mateo (1964). Calabria, escenario que cargaba con todo lo que la industrialización había expropiado a Palestina. Calabria, esa mezcla de precariedad y arrojo, de comicidad y miseria que servía de set para el despliegue del periplo evangélico. Calabria, uno de los lugares en el que –junto a Roma, Ferrara, Livorno y Siracusa– había dicho que querría vivir y morir, “no de paz como Lawrence en Ravello, sino de alegría”. Calabria, esa tierra salvaje que nunca he podido pisar.
Pero digo “nos trasladamos” porque mientras te leo recorro mentalmente Calabria. “Calabria, calabria” resuena como un eco hasta que es absorbido por la expresión “belleza aterradora” (“orror!” como decía Stendhal en casos extremos). Y entonces nos imagino en esa, tu tórrida waste land, al tiempo que se enciende aquel fuego al que le has dedicado tantas páginas como modulaciones de fuego son posibles de pensar 3Referencia a Jonny Costantino, Mal di fuoco. Milano, Italia: Effigie edizioni, 2016. El mismo fuego que abre La lucina (2018), filme producido por una suerte de boy band de intelectuales: Fabio, Antonio, y tú, Jonny, “todos para uno, y uno para todos”, parecen coincidir en un espacio espirituoso, tan etéreo que parece fuera de este mundo.
La primera vez que experimenté con la La lucina solo me atreví a escribirte, en mi lengua materna, “una luz que anticipa sin consumarse”, y seguí, a instancias tuyas, con “…recordándonos que estamos vivos”. Tus reflexiones sobre el plano-secuencia en tanto epifanía me motivaron a verla por segunda vez. Y eso que son pocos los filmes que en mi vida me he repetido. En parte por un miedo infantil a dejar pasar la oportunidad de ver otros, de perderme en ese extenso mar que es el cine. En parte porque no soy muy dada a esa obsesión que se le atribuye a los grandes pensadores, de Alighieri en adelante.
Ahora puedo avanzar un paso más allá, como si fuera –al decir tuyo– el siguiente de los círculos concéntricos que dejan las piedras al caer en un estanque. A propósito del plano-secuencia me has respondido que de lo que se trata es de instalar una trampa y permanecer en el agua asumiendo el riesgo que irrumpa lo inesperado, y por lo tanto, el riesgo de que la epifanía no se realice. Y bueno, ese ejercicio es exactamente lo que muestran con su delicada La lucina. Sin embargo, no es a través del plano-secuencia que colocan esas trampas, ni tampoco el plano-secuencia el que los arroja a la emergencia de lo inesperado. Antes bien, van urdiendo artesanalmente un ambiente como si quisieran prepararnos para una gran revelación que, como un encuentro, puede o no ocurrir: la operación de desenfoque, la introducción sobria de la música, la cámara que se mueve con la ambigüedad característica de quien no sabe adónde se dirige, son los elementos que cubren las imágenes con un manto de sacralidad.
Se podría decir que todo el filme se monta sobre un mínimo detalle: un hombre maduro que vive solo en el pueblito de Sant’Arcangelo (¡vaya nombre!) que todas las noches divisa una lucecita de entre el tupido bosque que se enfrenta a la modestia de su casa. Este simple hecho se transforma en un misterio que nos vuelve testigos de una búsqueda que rápidamente se entremezcla con lo cotidiano tomando ribetes de trascendentalidad. Con la cámara acompañamos al hombre, a veces desde lejos, como si fuéramos un animal al acecho, a veces desde cerca, muy de cerca, casi rozándole la nariz. Otras veces lo anticipamos para esperarlo unos pasos más adelante; y en un par de ocasiones simplemente lo dejamos ir. Somos el perro-cámara que lo sigue con la distancia de quien, queriendo participar de un hallazgo, interpone entre él y su compañero de ruta unos pasos para evitar comprometerse con lo que puede ocurrir.
En esa búsqueda la muerte va apareciendo de a poco, fundiéndose con el ambiente. Pero es una muerte particular, es una muerte viva. Así como la cámara acompaña y a la vez se distancia del hombre, así la muerte aparece a veces pasiva, a veces activamente. En el primer caso, el paisaje envolvente que condiciona el curso del hombre está adornado por animales muertos: el zorro que marca el paradero sobre la calle; el cuervo que descansa inmóvil entre las rocas; la polilla que yace en la ventana. En el segundo caso, interrumpe activamente el propio curso del hombre: la mancha de sangre en la puerta del auto; el reventar de un huevo en el espejo delantero del mismo auto; la manipulación que hace el hombre del cuerpo pétreo del cuervo y la polilla.
Es un ambiente mortuorio que parece anunciar la ocurrencia de un evento condicionado por una búsqueda que, en principio, parece irrelevante. Y de pronto, ¡puf! algo mínimo ocurre; el hombre conoce al niño; el hombre conversa con el niño (“questo è un brutto mondo per viverci”); el hombre se reúne con el niño caminando de la mano para perderse juntos en el bosque. Estos tres momentos son sucedidos por una música que aquí, más que una trampa, parece servir como constatación de la ocurrencia de una revelación. Así, la muerte deja de ser un anuncio provisto por el paisaje para convertirse en el tema de la propia búsqueda. Con el primer encuentro se resuelve parcialmente el misterio al atribuírsele la existencia de la luz a la presencia de alguien; con la conversación se toma conocimiento del procedimiento en virtud del cual se produce la luz (y es que al niño le da miedo la oscuridad); con la última el misterio se realiza en forma de un círculo, o más bien, de múltiples capas en el que vemos un mundo, el de la vida, dentro de otro mundo, el de la muerte, encarnados ambos en la caminata de ese par formado por el niño y el hombre.
Y, entonces, retomando el hilo, yo diría que La lucina es un ensayo sobre la muerte que da sentido a una vida que no acaba con ella. La posición fetal reenvía al origen, al igual que la figura del niño. La gran revelación parece ser la posibilidad de poner la muerte en el lugar de la vida, y la vida en el lugar de la muerte sin por ello prejuzgar dónde se encuentra la vitalidad. O, al decir del propio Pasolini, que: “sobrevivimos: y es en la confusión/De una vida que renace fuera de la razón” (Súplicas a mi madre, en Poesía en forma de rosa).
Sin embargo, todo ello se muestra sin casi decir palabra; el filme cuenta con un modesto repertorio de parlamentos. Y eso que La lucina se dice estar basada en la novela del mismo nombre escrita por quien interpreta al hombre en el film que, confieso, no he tenido la ocasión de leer. Precisamente una operación común en la producción de los filmes de Pasolini es el uso de una obra literaria, generalmente de nombre coincidente, que les antecede. Una nota distintiva de la elección de estas últimas es que, salvo novelas de su autoría –como por ejemplo Teorema (1968)– todas las restantes se ubican a una distancia temporal considerable de la época en la que vivió: utiliza tragedias griegas (Edipo Rey, Medea, La Orestíada), textos bíblicos (fundamentalmente del Nuevo Testamento), algunos textos profanos de la Edad Media y algo, las menos, de la modernidad (El Decamerón, Los Cuentos de Canterbury, Las mil y una noches, Otelo, Los 120 días de Sodoma). Esta operación, a mi entender, sirve precisamente a la “presentificación” de la que hablábamos: trae al presente escritos del pasado con su propia forma de decir no para actualizar sus contenidos, sino que para volver inseparable la vida humana de cierta forma de vivencia del tiempo: la presentificación del pasado.
Lo más interesante es que lo hace a través del lenguaje cinematográfico, y entonces reconoce en este último algo que la literatura no puede. En esa línea, alguna vez dijo: “Tomemos el caso de Eisenstein: ha salido exactamente del formalismo ruso; tiene el mismo humor que Maiakovski, Essenin, Sklovski, etc. Luego el cine ha comenzado a nacer de sí mismo, enroscándose, volviéndose sobre sí mismo. El cine ha comenzado a nacer del cine”. Lo que quiere decir que, por ejemplo, con la antedicha operación no estaría traduciendo en la pantalla la estructura decimonónica de la novela al modo de un Martin Scorsese. Hace otra cosa con ella, y esa otra cosa es lo que convertiría en algo tan peculiar al cine: en él las cosas se muestran en su duración, se vuelven visibles, renacen.
No por nada, diría, los ojos en La lucina juegan un rol central; los del perro, del pájaro muerto, del niño y del hombre cubren en más de una oportunidad la totalidad del encuadre. Así como Lars Von Trier realiza la operación inversa a Scorsese, esto es se hace de la estructura de la novela para desacralizarla, en algún sentido La lucina cubre las imágenes con un manto de sacralidad para luego desacralizarlas. En eso es crucial una marca que podemos ver hacia el final del filme. Esa marca en la pared de la habitación donde el hombre se prepara para el paso de un mundo a otro, esa marca que nos recuerda que alguna vez hubo una cruz que dominó el espacio. Pero más que la cruz, esa marca nos recuerda el acto de retirarla. ¿Todo o nada?
Y bueno, querido Jonny, al igual que ese par, no sé dónde iremos nosotros a parar con este intercambio. Lo único que sé es que también vamos caminando juntos, de la mano… (fundido a blanco).
 Jonny Costantino con Antonio Moresco y Giovanni Battista Ricciardi en el set de La lucina, Sant’Arcangelo, Basilicata, Italia (octubre de 2015), capturados por Kate Lerigoleur.
Jonny Costantino con Antonio Moresco y Giovanni Battista Ricciardi en el set de La lucina, Sant’Arcangelo, Basilicata, Italia (octubre de 2015), capturados por Kate Lerigoleur.
Bolonia, 22 de julio de 2020
Querida Ivana,
Estoy de vuelta en Bolonia. Estoy superando la resaca calabresa. Sí, Calabria es una tierra sublime, oximorónica, hecha de asombrosos contrastes. “Morir de alegría”: creo que podría ocurrir en cualquier lugar menos en Calabria, o mejor: en cualquier lugar donde pudiera sentirme extranjero. Hay un cuento de Ingeborg Bachmann en el que la protagonista es una mujer miope que se pasea sin gafas porque le da terror ver a la gente con demasiada claridad. Bueno, mi visión de Calabria es demasiado aguda. Soy alguien que se siente en casa en cualquier lugar, excepto en esta tierra, que conozco como la palma de mi mano. La contradicción es evidente: para mí ser extranjero no es sentirse a gusto o no, es la esfera de la ilusión. Calabria no me da margen de ilusión, este es mi problema. Calabria es para mí un espejo demasiado fiel de una oscuridad de la que me es imposible emanciparme, o por decirlo claramente: de la que no quiero emanciparme, me importan mis nudos desenredados. El amor y el odio hacia Calabria coexisten en mi interior junto con la pertenencia y la repulsión. La convivencia produce lágrimas. Comparto estos sentimientos, con las laceraciones anexas, con Fabio (por cierto, somos primos que crecieron y escaparon del mismo pueblo) y juntos les hemos dado forma en dos películas. Una de ellas es Le Corbusier in Calabria (2009), una suite visual en super 8 filmada casi en su totalidad en la costa jónica y en el interior de Calabria, entre ecomonstruos 45N. de T Ecomonstruos es la traducción literal de la palabra italiana “ecomostri”, que identifica construcciones no autorizadas que representan una grave desfiguración ambiental y ecológica y pueblos abandonados, una obra íntima y abierta en la que se busca una síntesis paisajística y cromática de nuestra Calabria suspendida entre la maravilla y la oscuridad. La otra es Sbundo (en fase de finalización), una película de gángsters carnosa y transfigurada con actores no profesionales que viven en la frontera de la legalidad, nuestro proyecto más travieso y audaz, rodado en dialecto de Catanzaro, que para nosotros representa el lenguaje de la opresión como el argot es para Céline el lenguaje del odio. Me gusta pensar que Sbundo es una película que Pasolini habría entendido en su urgencia socio-antropológica. Digamos que es nuestro Accattone.
Llego al tema de la adaptación cinematográfica. La lucina es nuestra segunda de Moresco. La primera fue Il firmamento (2012), basada en una obra de teatro de Antonio. Transponer una obra literaria tiene para mí un significado preciso: ir al alma de un texto para transubstanciarlo, por decirlo así, en el lenguaje del cine. Es una operación que, al menos en mi caso, requiere dos requisitos previos: lucidez y esencialidad. La lucidez sobre las propias motivaciones profundas, sobre por qué se ha elegido ese texto concreto y no otro, sobre qué salto adelante permite dar en el propio camino poético. Por esencialidad entiendo la condensación y el sacrificio. Si falta uno de estos dos niveles, lo peor que le puede pasar a una adaptación cinematográfica es que se vuelva literaria. Permítanme ejemplificar esto diciendo algo sobre la creación de Firmamento y Lucina.
Il Firmamento es una historia de desamor en la que exploramos dos almas heridas a través de dos cuerpos desnudos. Las palabras de Moresco no son pronunciadas por los actores: aparece en una pantalla negra en contrapunto con la luz emanada por los cuerpos. La película está rodada en 35 mm, no tanto, o no sólo, por el deseo de medirse con la cinta en blanco y negro que hizo grandes a Chaplin y Bergman, sino por necesidades figurativas específicas ligadas a la filmación de los cuerpos según una clave visual que contempla la lección de tanta pintura amada, de Giorgione a Courbet. Trabajar en 35 mm significa manejar un dispositivo caro mientras se mueve una máquina pesada. No hace falta decir que si tienes un presupuesto bajo o recursos limitados, tu margen de error es bastante limitado. En el rodaje de Il Firmamento, debíamos ser lúcidos y esenciales desde el principio, es decir, debíamos ser precisos en la mirada y calibrados en los medios, siguiendo un riguroso découpage y confiando en nuestro instinto de directores como si fuéramos francotiradores, de lo contrario, existía un riesgo real de no llevar la película a casa. Sin embargo, no excluimos márgenes de improvisación e invención en contacto con las temperaturas reales de los cuerpos explorados.
La lucina no es mi novela favorita de Moresco. Quedándonos con las sonatas (porque Moresco también escribió grandes sinfonías como I canti del Caos y Gli increati), La cipolla y Gli incendiati me gustan más. Para nosotros, hacer La lucina con Antonio como protagonista equivalía a hacer algo como Il processo protagonizado por Kafka o La morte di Ivan Il’ič con el propio Tostoj, ni más ni menos, conscientes de que era una operación inédita, salvo (la involuntariamente ridícula) Cacciatori di donne (1963) basada en una novela de Mickey Spillane y protagonizada por él. Realizar La lucina significó, en primer lugar, filmar a Moresco en la piel de uno de sus personajes autobiográficos. Nunca habríamos rodado La lucina con otro cuerpo. Aunque lo teníamos claro desde el principio, la esencialidad era una conquista que implicaba sacrificios en la fase de edición. Sacrificios como cortar sin piedad las escenas que no tenían el mismo grado de autenticidad que las escenas con el adulto en soledad y las escenas con las interacciones entre él y el niño. Tuvimos que cortar, algunas de ellas en su totalidad, algunas de las escenas mejor fotografiadas de la película, algunas de las escenas más “cinematográficas” y, por lo tanto, las más falsas: falsas si se comparan con la veracidad del resto de la película y con el registro que ésta ha adquirido. Incluso se ha prescindido de los personajes, haciendo sufrir a los aficionados a la novela. En definitiva, sólo nos quedamos con las escenas (pero podría decir: los planos) en los que ocurrió algo: algo que vivimos como una epifanía.
Hablé de ir al alma y hablé de los cuerpos. Considero que la principal tarea de la cámara es hacer aflorar el alma a través del cuerpo. En definitiva, la grandeza de Chaplin o de Bergman, de Dreyer o de Tarkovsky, desde mi punto de vista, radica en este afloramiento. Comprendo y comparto la crítica de Pasolini a Eisenstein en su escrito de 1973, publicado póstumamente, Contro Eisenstein: “Los marineros de Potëmkin son personas sin alma, sin cuerpo, sin sexo que se mueven como marionetas ‘positivas’. No basta con tener razón y ser héroes para estar vivos”. PPP encuentra “hermosa” la escena de la escalera de Odessa, pero es precisamente su belleza arremolinada la que pone de relieve “el piso y el chantaje, la insinceridad de la película” (El acorazado de Potemkin), su “servilismo propagandístico”. No basta con tener razón y ser héroes para estar vivos: este es un pensamiento crucial sobre el que todo cineasta, aunque podría decir que todo artista, debería meditar profundamente. El propio Pasolini parece haberlo olvidado mientras rodaba, de 1971 a 1974, la Trilogía de la Vida. Su relación con Boccaccio, Chaucer y los narradores anónimos de Mille e una notte sigue siendo, en esencia, literaria. Percibo la vida escenificada como algo anecdótico, maqueteado. Sus personajes me parecen “marionetas positivas” de una ideología vitalista, de un vitalismo sexual sin profundidad, en agua de rosas. Quizás estoy siendo demasiado duro, quizás debería revisar la Trilogía, pero esto es lo que retuve de ella, aunque algunos pasajes me parecieron soberbios. En cualquier caso, en esta trilogía sucede todo lo contrario de lo que ocurre en Salò o los 120 días de Sodoma, que debería haber sido el primer capítulo de la Trilogía de la muerte de Pasolini.
Pasolini va al corazón de Sade, situando su implacable crítica al poder en la República de Salò, es decir, haciéndola presente en un pasado cercano que es un futuro siempre posible, donde no es inminente ni está en curso. No sólo eso: lo que Pasolini representa de Sade es el núcleo indivisible de espectralidad y comedia, la estimulante desesperación que impregna la página. Sade es tan trágicamente cómico como Salò. Los que no captan este aspecto se pierden a Salò tanto como a Sade. El grotesco escalofriante es el rasgo clave de la obra: Pasolini llega a un triunfo bruegeliano (y boscoso) de la Muerte a través de las deformaciones caricaturescas groszianas (y dixianas), por decirlo pictóricamente. Salò es una película sobre el asesinato del alma a través de la mortificación de los cuerpos, un Triunfo de la Muerte donde la Vida, aunque derrotada, no se niega del todo. La vida en su moralidad: aún se puede levantar el puño cerrado frente al verdugo, un puño que es emblema de la revuelta, de una lucha que se antepone a la ideología. La vida en su amoralidad: todavía se puede (aprender a) bailar, como si a nuestro alrededor no se produjeran masacres de todo tipo, teniendo en cuenta que en Pasolini, como en Nietzsche, la danza es la vida. Salò sigue siendo insuperable en cuanto a la indigestibilidad de la violencia escenificada, y es la película que hay que superar. Es la película con la que Haneke tuvo que lidiar cuando hizo Funny Games en 1997, según dijo en una entrevista de 1998 con el elocuente título de sabor adorniano: “La negación es la única forma de arte que se puede tomar en serio”. Haneke mira a Pasolini como el único cineasta que ha tratado la violencia con responsabilidad: la violencia como algo intrascendente. Inconsumible, señala Haneke, “a no ser que tengas algún problema serio”. Algún problema, añadiría yo, que nos lleva a la órbita de los perversos consumidores de snuff movies (perversos en un sentido sádico, no sadiano), es decir, a la órbita de aquellos para los que la mortificación homicida actúa como afrodisíaco. En definitiva, no tengo ninguna duda de que Salò es la gran adaptación cinematográfica de Pasolini y, sobre todo, una de las películas más importantes de la historia del cine.
Lo que Pasolini dice sobre los cuerpos de Amarcord de Fellini –en un texto publicado en Playboy en 1974– se aplica a los cuerpos de Salò: “no son apariciones milagrosas robadas a la realidad, sino ‘hierofanías’ calculadas” (donde las hierofanías significan manifestaciones de lo divino). Si en Fellini la divinidad que desciende para encarnarse en los cuerpos es una “Diosa Madre, anfibológica, repugnante y al mismo tiempo sublime”, en Pasolini la que toma cuerpo es una Diosa Muerte omnipresente y aniquiladora. La hierofanía de Salò es, pues, la materialización de una divinidad (entendida como una entidad supraindividual mortal) cuya paradójica misión es matar lo sagrado. Así es: Pasolini tenía muy claro que la religión de nuestro tiempo es la religión de la desacralización: la desacralización de todo lo que no es efímero y material, comercializable y patrocinable. Esta es la catástrofe irreversible de la que el último Pasolini, artista y pensador, prefigurador y profético, nos habla hasta la extenuación, hasta su muerte violenta.
La lucina es también una película sobre lo sagrado. Existe la inevitabilidad del sacrificio y existe un niño que reza sin saber a quién le reza. Esparcidas aquí y allá, como las migas de pan de Pulgarcito, hay escorias crísticas como la camisa blanca abierta como una cruz sobre la cama o el halo negro de un crucifijo en la pared, el telón de fondo del ritual final de la muerte, que tu notaste. Estos signos, al menos para mí, no son más que envoltorios culturales: cubren una necesidad de la que son depositarios los cuerpos, cuerpos que no renuncian al alma: la necesidad de lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? Lo diré simplemente, sin grandes palabras. Lo sagrado es lo que nos anima y, al animarnos, arranca nuestra vida de su inercia como especie. Lo sagrado es la pasión que nos hace salir de nosotros mismos y nos conecta con otro que no está necesariamente en las alturas: la pasión que se ha convertido en misión. El fuego sagrado es el que lleva al protagonista de Lucina a cruzar la frontera entre la vida y la muerte, a matar al adulto-vivo-que-es para reunirse con el niño-muerto-dentro-de-sí. Como lo sagrado es lo que da sentido a la vida, la prueba de fuego de lo sagrado es desafiar a la muerte, atravesarla. Lo sagrado que no pone en peligro la vida es un subproducto de lo sagrado.
 Jonny Costantino con Antonio Moresco en el set de La lucina, Sant’Arcangelo, Basilicata, Italia (octubre de 2015), capturados por Kate Lerigoleur.
Jonny Costantino con Antonio Moresco en el set de La lucina, Sant’Arcangelo, Basilicata, Italia (octubre de 2015), capturados por Kate Lerigoleur.
Santiago, 27 de julio de 2020
Jonny, te pido disculpas por haberme dado el lujo de hacer una pausa tan larga después de la joya que me has regalado: “un sacro che non mette a repentaglio la vita è un sottoprodotto del sacro”. Ante esa frase de cierre, que es una especie de apertura hacia un saber inmemorial ocultado, me arrojé al flujo del pensamiento con la tozudez de quien prefiere observar las cien posibilidades que tiene enfrente antes de realizar el privilegio optando por una de ellas. Al cabo de varios días, recién pude tomar consciencia que estaba experimentando un arrebato de egoísmo como el que tienen los niños y las niñas cuando aprenden las palabras “mío”, “mía”. Con la misma fuerza incausada caí en cuenta que debía romper con esta suerte de estado meditativo que nos extrae del mundo que hemos puesto en común.
Ya con la intención de retomar nuestro intercambio, al leer nuevamente la última carta tuya pienso que hemos tenido un primer desencuentro: “sagrado” –y entonces, “desacralización”– lo hemos usado de un modo tan distinto como hemos advertido que lo hacían con el plano-secuencia un Hitchcock y un Tarr (aunque no me atrevería a determinar quién ocupa el lugar de Hitchcock y quién el lugar de Tarr, já). Digamos que yo he asumido una segunda acepción, ciertamente con menor densidad conceptual, que refiere a aquello que merece un respeto excepcional, y que, en esa calidad, cualquier mención directa, cualquier intento de reproducción, cualquier uso que se haga de él es considerado una ofensa. De lo que se sigue que el acto de desacralizar implica disminuir esa brecha impuesta, manosear lo que se nos ha presentado como inmaleable, remover el polvo que lo cubre para mirarlo de cerca hasta tocarlo. En fin, es oponerse a las categorías que se alzan como pétreas. Esas categorías a las que otrora echaba mano el incansable censor de los filmes de Pasolini, pero, paradójicamente, también los que hoy se defienden de una supuesta cancelación del debate del que sería responsable la izquierda.
El acto de desacralizar no es pura destrucción así como la herejía no es sólo desafiar un dogma establecido. Tanto la desacralización como la herejía son actos creativos en el sentido que configuran un estado de cosas que antes no existía: quien desacraliza crea las condiciones de posibilidad para una lectura alternativa; quien comete una herejía introduce una novedad en el arco de lo supuestamente inmodificable. Ahora bien, es efectivo que según Pasolini hay una expresión de lo sagrado en la realidad que coincide con una irracionalidad que la palabra hablada no es capaz de codificar. Por eso es tan sugerente el nombre bajo el cual reúne algunos de los ensayos que hemos citado en nuestro intercambio: Empirismo eretico (1972). Su empirismo es una herejía porque lo hace dependiente de una comprensión específica de lo sagrado; ya no es esa esfera cultual de lo intocable, sino que es una dimensión inasible de la propia realidad. Es un misterio inherente a la materia de la cual está hecha el mundo que, en dicha condición, es presentado por el cine.
Teniendo en vista lo anterior, se podría decir que, a diferencia de las películas de Rossellini en las que dicha dimensión se descubre, se revela, se percibe como si fuera un milagro, en Pasolini la realidad es cada vez creada, re-creada, vuelta a crear. Por eso me niego a leer a Salò o los 120 días de Sodoma (1975) como si fuera el anudamiento de las imágenes del apocalipsis. Es más bien lo que ocurre ahí donde se diluyen las contradicciones hasta la homologación total, en donde lo profano no se vive ya más como opuesto a lo sagrado, donde los cuerpos han perdido su singularidad hasta convertirse en carne. Por eso no es posible mostrar “la muerte del alma sino a través de la mortificación de los cuerpos”, como bien dices, porque no hay alma sin un cuerpo que la exprese. Lo interesante es que la verdadera muerte, esa que da sentido a la vida, está reservada solo para los que alzan el puño, las que recitan una plegaria o las que se suicidan. En definitiva para los que tienen una cita con esa dimensión sagrada de la realidad que se resiste a ser aniquilada.
Lo que quiere decir que no estamos frente a una catástrofe irreversible, que sí hay una vía de salida, que hay otro mundo posible fuera de Salò. Un mundo en el que el único indicio de vitalidad se halla en los cuerpos danzantes que no se someten a coreografía alguna. Un baile que no es el de la pareja de soldados que lo hacen como si no estuvieran siendo testigos, y entonces cómplices, de las torturas. Es el baile que Pasolini rodó pensando que sería el final del film, pero que fue parte del botín que le arrebataron y que no pudo recuperar antes de su propia muerte. En el puñado de fotos que quedaron como evidencia de la escena perdida se pueden ver a los y las jóvenes, a los jerarcas, a los camarógrafos y al Pasolini mismo, con sus propios atuendos, bailando jocosamente en una habitación cubierta de banderas rojas. No sé si ello cuenta como un “hacer emerger el alma a través de los cuerpos”. Lo que sí sé es que al menos los libera del dolor que los priva del encuentro con la verdadera muerte.
P.S. Ansío tener la oportunidad de ver su propio Accattone, del que bien se podría decir que es el film más religioso de todos.
Bolonia-Roma, 30 de julio de 2020
Querida Ivana, te escribo en un tren, un Italo, que me lleva a Roma. Mi objetivo, en las dos horas y cuarto que dura mi viaje, es hacer un balance de dos conceptos que me resultan cercanos: el reseteo y la reconsagración. Te escribiré sin desviarme del camino de Salò, meditando en la estela de tus últimas palabras. Te escribiré como es debido en este tren que me lleva al centro de la península: a gran velocidad.
Reseteo. La grandeza que reconozco en Salò es la del restablecimiento que realiza. Considero esta película una operación mortal de extinción. Extinción en el sentido de que toma forma (literaria) en la última novela de Thomas Bernhard, cuyo título es precisamente Estinzione. Uno sfacelo (1986). El ataque de Pasolini al poder, al corazón negro del poder, apunta a la aniquilación total: nada de lo-que-es debe sobrevivir para que algo sea. El imperativo, como escribe Bernhard, es “desintegrar lo viejo para acabar extinguiéndolo por completo en beneficio de lo nuevo”, “aunque nunca podamos saber qué es lo nuevo, pero sí sabemos que debe serlo”. Pasolini, no menos que Bernhard, sabe que no hay vuelta atrás. Al igual que sabe que –para conseguir ciertos efectos– hay que exagerar. Desde este punto de vista, el final de Salò parece perfecto tal y como es. No me pierdo el epílogo (filmado, robado, encontrado) que Antiniska Nemour (la actriz que interpreta a una de las jóvenes víctimas) describe así: “La única escena alegre, que nunca se editó, es aquella en la que todo el equipo, actores y técnicos, bailó el boogie woogie; él (Pasolini) también participó en el baile, todos estábamos felices de estar juntos. No sé por qué la cortaron, era una bonita escena. Nunca se vio, nunca se sacó”. La idea que tengo es que Pasolini –por mucho que al principio se preocupara por este final, un poco como El séptimo sello (1957) y un poco como 8½ (1963)– tuvo que lidiar con una película en la que se condensaba un horror tan penetrante que hacía que esa “única escena de alegría” (literalmente) estuviera fuera de lugar. En otras palabras, creo que un final (por así decirlo) de tarallucci e vino habría atenuado la radicalidad de la película, su poder de negación, sellando una especie de tregua entre víctimas y verdugos. Me temo, en otras palabras, que el boogie woogie habría servido en bandeja de plata (una bandeja metalingüística) un destello que el espectador tendría que conquistar de otro modo, después de haber dejado germinar en su interior la inhumanidad escenificada. En cualquier caso, estamos en el plano de las inferencias, en el terreno de las ideas, porque ese final nunca editado no lo hemos visto, y sabemos que las visiones auténticas (como debe ser imaginado el citado final) siempre superan las intenciones tanto como las descripciones. En general, puedo decir que me desagradan los finales liberadores en la medida en que impiden al espectador activo la posibilidad de liberarse, más aún en la cruel economía de una película como Salò. En consecuencia, no puedo evitar pensar: ¡qué desastre de Salò culminado en “una bonita escena”! ¿Sabes por qué no se casó el adicto a las bailarinas Edgar Degas? Para –como le confió al marchante Ambroise Vollard– nunca poder oír a su mujer decirle, al espiar uno de sus cuadros: “Ese es bonito”.
Reconsagración. Estoy de acuerdo contigo: “Tanto la desacralización como la herejía son actos creativos”. Mi idea de restablecimiento implica tanto la desacralización como la herejía, pero reconozco que es más eficaz cuando es un preludio de la reconsagración. El martilleo de Nietzsche contra la verdad es tan regenerador, en su devastadora precisión, porque es el amor a la ilusión artística el que lo dirige. La reconsagración es la respuesta a la pregunta: ¿en nombre de qué he destruido? Es el deber de todo artista, así como de todo pensador, buscar su propia respuesta a través de su propio lenguaje, por los signos que deja, por la luminosidad y la persistencia. Como usuario politeísta, puedo amar a los que cultivan creencias diferentes a las mías, del mismo modo que no me molesta que alguien diga: “Destruí lo que destruí en nombre de la nada”, pretendiendo no sacralizar nada ni reconsagrar la Nada. No me provocan desconcierto las visiones absolutamente negativas, por el contrario, tiendo a estar más a gusto con sus profetas que con los misioneros del bien y de lo justo. Lo que me interesa al final, si hablamos de romper o construir ídolos, es la calidad de la creatividad herética, las consecuencias carnales (ergo textuales) de la afrenta espiritual, las epifanías locales, la cercanía al corazón salvaje de la vida. El corazón salvaje de la vida, con el título de un libro que ya conoces: donde busco y pongo la esencia de lo sagrado. Al igual que un ateo puede llevarse bien con un budista, también puede haber chispa entre un profanador y un reconsagrador. Mi reconsagración no es ideológica: un puño cerrado puede ser tan importante para mí como un dedo medio, la diferencia es el valor opositor, libertario y afirmativo del gesto. La reconsagración que defiendo es el fruto de un recorrido individual en el que la frontera entre body y soul se ha difuminado, como entre la vida y el arte. Todo artista debería aspirar a ser el fundador de una religión muy personal cuya obra es evangelio y herejía al mismo tiempo. Para mí, lo sagrado es un viaje extremo y solitario que contempla formas de complicidad más criminales que de naturaleza comunitaria.
Para terminar con Pasolini, si me preguntaran en nombre de qué puso en escena esa infalible demolición del poder torturador y asesino que es Salò, respondería: en nombre de la vida. No sólo la vida desnuda, sino la vida en perpetua revuelta. La vida de la que sentimos la atroz falta en Salò: vida que brilla –como en pocas obras, no sólo en el cine– por su ausencia.
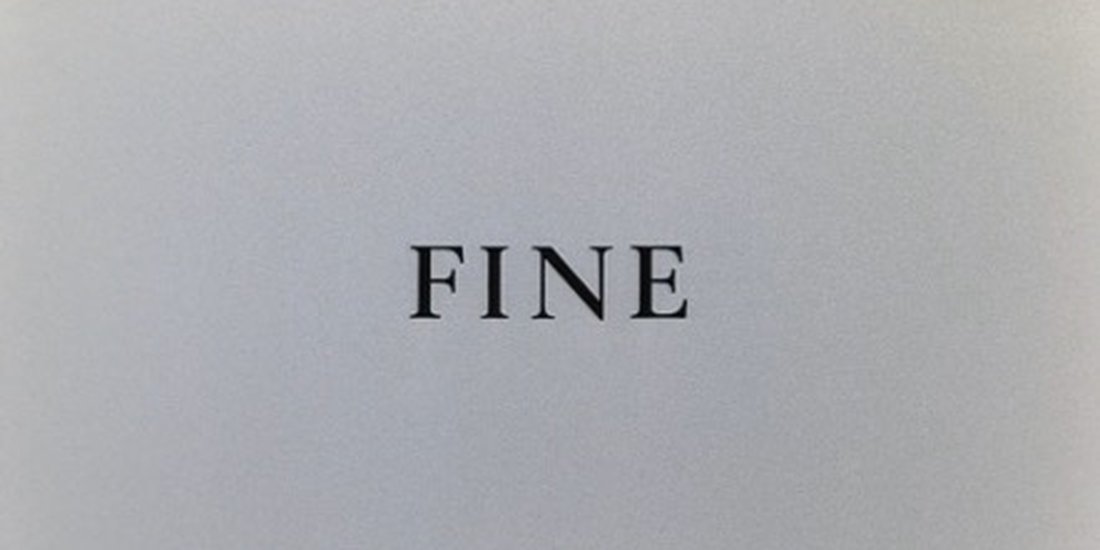 Fotograma final de Salò o los 120 días de Sodoma (1975), Pier Paolo Pasolini.
Fotograma final de Salò o los 120 días de Sodoma (1975), Pier Paolo Pasolini.
Santiago (siempre Santiago), 2 de agosto de 2020
Querido Jonny,
Parece que el tren en movimiento seguirá siendo la imagen con la que se asocie al cine. Pero se podría decir que el temor que marcó su nacimiento se ha transformado hoy en su contrario: un filme no estará a la altura de su mandato originario mientras no nos proporcione la sensación de ser arrollados por un tren. Vivimos en la tiranía de lo que algunos llaman irresponsablemente “experiencia”. Una instancia que tiene la capacidad de suspender nuestra propia realidad sin ponerla en peligro; que se caracteriza por producir un efecto evasivo para conservarla intocada; que, en fin, logra anular cualquier interpelación a nuestras prácticas así como lo hace un placebo en tanto ataca sólo el síntoma.
Frente a este estado de cosas no hay que caer en aquel pesimismo improductivo del que tantos intelectuales hacen gala hoy. No hay reacción más inmovilizadora que aquella que produce el predicador del fin del mundo. Y es que a ese cine de franquicias, como diría Scorsese (aunque yerra cuando ejemplifica), se le puede oponer otro, un cine que precisamente es el que ha sido objeto de nuestro intercambio. Pero así como hay “cine” y cine, hay “alegrías” y alegrías. Respecto de lo último que has dicho acerca de Salò, coincido completamente que incluso lo que diga el propio director respecto de su filme no tiene privilegio sobre lo que se ve. Las intenciones no cuentan en ese estar-junto-a-otros que favorece un filme si es que no se realizan en las imágenes anudadas. Lo que aplica también respecto de los dichos de la joven Nemour: no creo que la alegría a la que alude al relatar su propia experiencia en tanto actriz tenga el mismo sentido que cuando la usa audiovisualmente Pasolini al disponerla junto a la muerte.
Más allá de lo anterior, el problema de la lectura de la aniquilación total es algo que puede encontrarse expuesto de modo magistral en Melancolia (2011) de Lars Von Trier: después del fin del mundo nos enfrentamos a la nada, una nada tan absoluta y oscura que ni siquiera es posible desplegar los créditos. El riesgo de la pregunta “en nombre de qué” que se realiza en la operación de reset es uno que Pasolini tuvo siempre en consideración. Y es que ese camino que se transita en solitario puede terminar por transformarse en una involuntaria apelación a una trascendencia que acerca al reconsagrador a aquel en contra del cual actuaba negando. Creo que un modo de evitar ese riesgo es atender al “con” anidado provocativamente en reconsagrar. “Re-con-sagrar”: volver a poner peligrosamente algo en común sin por ello desconocer su carácter provisional.
Con este breve alcance, Jonny, quiero agradecerte por el tiempo que has dedicado a una correspondencia que, aunque no haya tenido fin, supongo que debe tener un término. Digamos que no queremos cometer el sacrilegio de torturar a las lectoras y los lectores en un mar infinito de sin sentido. Sin embargo, estoy cierta que será un término con cara de un “hasta pronto”. Desde ya avizoro un nuevo encuentro a propósito del próximo filme tuyo y de Fabio, Sbundo, que de seguro nos hará aceptar el peligro juntando una palabra con otra de la que antes guardaba distancia.
Al decir de los italianos y las italianas, te abrazo fuerte, Ivana.
Florencia S. M. Novella - Pontedera / Casciana Terme, 3 de agosto de 2020
Querida Ivana,
Aquí estoy de nuevo en otro tren, esta vez regional. Ayer estuve a 2200 metros de altura, en las severas Prealpes Bergamascas, entre piedras e íbices. Hoy en día, las suaves colinas y los cipreses bien distanciados dibujan el horizonte de una manera que vuelve locos a los estadounidenses y a los alemanes. Aprovecho los 55 minutos de esta etapa en las vías para escribirte.
En Pontedera me espera Antonio Moresco. Nuestra cita toscana será bajo la bandera de la convivialidad aderezada con proyectualidad: reconfiguraremos las estrategias para poner en marcha nuestra próxima aventura juntos: Don Chisciotte. Antonio ha escrito el guión: un magnífico relato cinematográfico que verá la luz en septiembre. Confiamos en que la publicación del libro nos ayude a establecer una estructura de producción adecuada. No voy a negar que los productores italianos están aterrorizados por nuestra adaptación de la parábola del Caballero de la Triste Figura. Se equivocan, debido a su estrechez de mirada, porque no pueden encajar en una fórmula testeada. En nuestras intenciones y visiones, Don Chisciotte es una obra temeraria, impregnada de comicidad salvaje, lírica hasta las lágrimas: sublime. No tememos a ninguno de los ilustres precedentes, ni a Welles ni a Pabst. La dirigiré junto con Fabio Badolato. Antonio, por supuesto, es el hidalgo. En definitiva, la boy band que tan bien has enfocado.
Estoy de acuerdo, Ivana: yo también encuentro dañino el “pesimismo improductivo” de ciertos intelectuales, al igual que me molesta cualquier conciencia de la Nada que no se traduzca en una lucha dentro de la Nada. Los ociosos y los luchadores son razas diferentes. Aunque a veces utilicen recursos retóricos similares, es un grave error confundirlos. Y abrazo el antídoto que propones, tanto que me lo meto inmediatamente en la vena: “re-con-sagrar”. Sí, trabajemos en el con. Trabajemos juntos. Trabajemos con el otro. Un otro que no es el “otro” genérico de tanta buena filosofía contemporánea. Nuestro otro no puede ser cualquiera. Debemos darle un nombre, un rostro. Y al ponerle nombre y rostro debemos saber de qué tipo de fuego estamos hablando. Al igual que hay que conquistar el pasado, hay que estar a la altura del encuentro conflagratorio con el otro. Mejor: tenemos que ser (y seguir siendo) a la altura (y bajeza) del pacto con el otro que hemos elegido como compañero de lucha dentro de la Nada.
Quiero ser más concreto, déjame darte un ejemplo. Hace unos años, el poeta Domenico Brancale tradujo y editó el Quaderno di Talamanca de Emil Cioran, que me dedicó llamándome, al final de su prólogo, “hermano de sangre”. Pues bien, esa dedicatoria me sitúa en un nivel del que no puedo descender. No, no se trata sólo de decepcionar a un hermano: olvidaría todo lo bueno que he hecho en la vida y me olvidaría a mí mismo de forma indeleble si traicionara el vínculo y la experiencia que llevaron a Domenico a darme ese calificativo. Así, este intercambio nuestro, ahora en el momento de la despedida, nos ha llevado a un nivel de visión compartida y de comparación de pensamientos que es nuestro deber cultivar y proteger. Se necesitan urgentemente pactos de sangre y manos en el fuego. Estoy dispuesto a quemar mis dos manos por aquellos a los que llamo hermanas y hermanos en el arte, compañeros de armas. ¿Por qué te digo esto? Porque la palabra “re-con-sagrar”, escrita con un corazón claramente compartido 6con-diviso, tiene el efecto, al menos en mí, de poner en cuestión a una divinidad a la que siempre he sido devoto con el más reverencial de los temores y el más extático de los abandonos, una divinidad a la que le debo, si no todo, casi todo: la diosa Amistad. La Amistad es la verdadera criptonita de la Nada o del Vacío o del Sinsentido o como prefieras llamarlo. La Amistad es el otro nombre del Arte.
Ha sido precioso, Ivana, y lo que está por venir lo será aún más, estoy seguro. Te saludo con una frase de ese polinizador tuberculoso que es Novalis. Una frase que significa mucho para mí. Una frase verdadera, con la que, además, termino el prefacio de mi colección de ensayos sobre escritores y pintores, amigos y asociados, vivos y muertos, que se publicará en enero de 2021 7Se refiere a Costantino, J. (2021) La mano bruciata. Scrittori, pittori, elezioni (Calabria, Italia: Rubbettino Editore)y que estoy revisando en estos mismos días, antes de entregar el libro a la editorial: “Amigos, el suelo es pobre: debemos sembrar copiosas semillas, pero sólo nos darán una escasa cosecha”. Á suivre…
Las entregas de Jonny Costantino fueron traducidas por Serena Dambrosio.
Constantino Peric, J. (2022). Diálogos re-consagradores. Correspondencia entre Jonny Costantino e Ivana Peric M, laFuga, 26. [Fecha de consulta: 2026-01-28] Disponible en: http://2016.lafuga.cl/dialogos-re-consagradores-correspondencia-entre-jonny-costantino-e-ivana-peric-m/1095